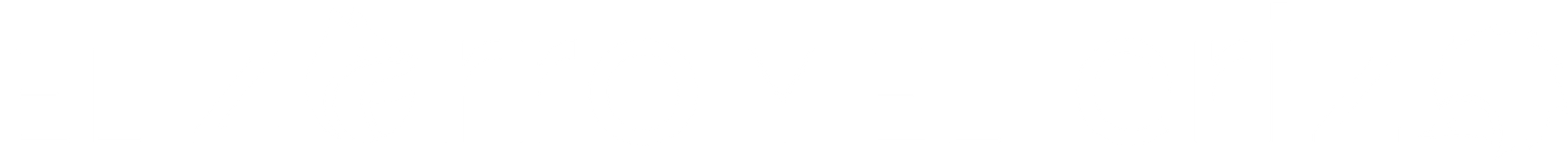La Casa Suiza
Marcelo Britos
Escritor
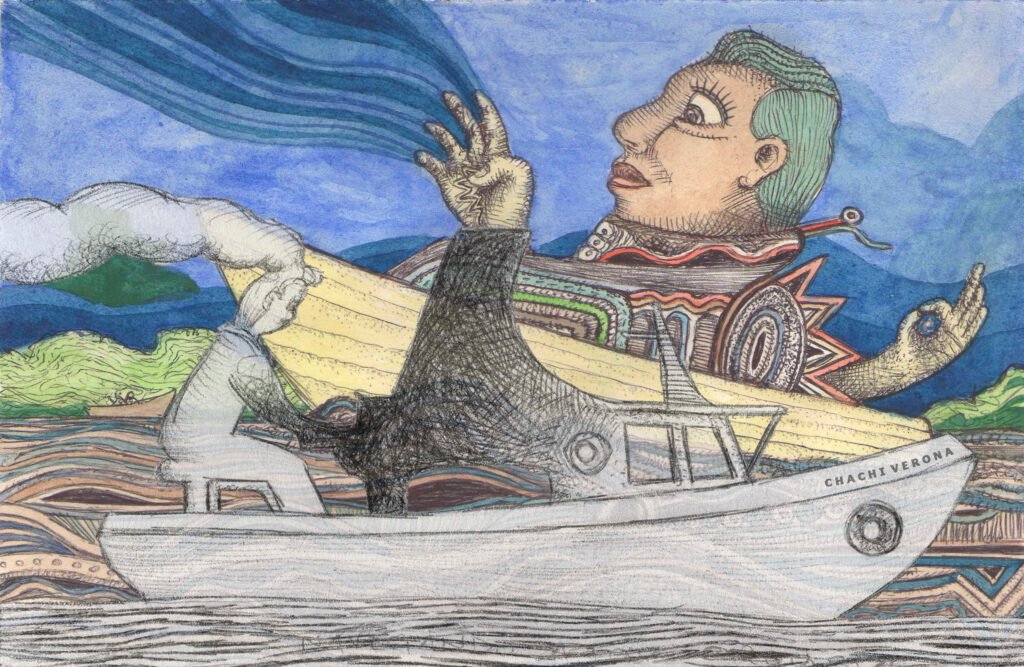
Navega la imaginación, de Chachi Verona.
Estaba sentado en el living cuando su hijo lo sorprendió por la espalda. Después de la humorada le puso en la falda un paquete. Era algo que esperaba. Le agradeció con un abrazo y cuando se quedó solo rompió el envoltorio. Entre otros libros había una antología de novelas cortas del Reader’s Digest, tres tomos en tapa dura, el verde boscoso con heráldicas doradas. Revisó los índices. Vio el cuento de Saki que había leído en su juventud y que no había vuelto a encontrar: “La ventana abierta”. Sintió una felicidad que él mismo consideró desmedida. Pasó las hojas de todos los libros, las olió. Se decidió por el último de la pila, la novela más reciente de Kosinski. Era la versión norteamericana. Suspiró, una gesto que acostumbraba a hacer cuando estaba henchido de placer. Puso los pies sobre el escabel, se reclinó contra el respaldo del sofá, se puso los lentes y empezó a leer.
La lectura voraz era una costumbre que le había llegado con la edad. Antes no leía más que textos de su profesión y el diario los fines de semana. Empezó en una época indeterminada, quizá con algún libro que lo había maravillado. Desde entonces los devoraba, a veces el ritmo era tan vertiginoso que en la última página se daba cuenta que no había disfrutado nada, como cuando se encara un plato con mucha hambre. Esta vez no pudo pasar de las treinta páginas. Ahí lo esperaba un fragmento de la narración que le despertaría un recuerdo, un hecho —quizá más que eso— que había logrado esconder y que volvía enredado en la misma miseria y el mismo dolor de entonces. Eso es lo que aquí se cuenta.
Cuando llegaba a un lugar nuevo intentaba encontrar similitudes con otro ya conocido. No solía compartir estos juegos con los demás, para que no pensaran que presumía de sus viajes: había rodeado el mundo antes de terminar viviendo en Buenos Aires. Lo hacía porque de esa manera podía hacer una lista propia de lugares originales, hacía anotaciones en un diario e incluso fantaseaba con publicarlo alguna vez. El libro tendría un hilo conductor, una suerte de hipótesis: en un determinado momento todas las ciudades de Europa empiezan a parecerse, pero México era única. Pensaba lo mismo de Venecia o de Praga; las primeras páginas iban a decir más o menos eso.
Los pequeños brazos de río por los que había atravesado esa especie de bosque o monte frondoso, rodeado de cabañas sobre pilotes en donde vivían los lugareños, podían compararse quizá con las villas del delta del Mississippi. No encontraba otra similitud, aun cuando había recorrido ríos inmensos como el Nilo o las desembocaduras del Mekong.
El agua era cálida al tacto y un olor a vegetación podrida y pescado se hacía más penetrante a medida que se acercaban a las zonas pobladas. Después el perfume de los árboles los devolvía al paisaje que habían proyectado al embarcar. Uno de los canales era más ancho y largo que los demás y de él nacían los otros brazos. En los márgenes no había sólo paredes de árboles, sino también las construcciones más importantes de la villa, el mercado de flores y frutas, los muelles desde donde salían las barcas de alquiler, las glorietas y rosedales que rodeaban los senderos. Por allí se caminaba al atardecer, para ver y ser visto, cuando los tenderos y ambulantes desarmaban sus puestos y dejaban la rivera para volver al rancherío.
Navegando a través de esos canales laterales se llegaba al río Luján, y en una de las orillas estaba la Casa Suiza. Era necesario descubrirla desde el barco entre los sauces que le daban un fondo verde a la explosión de colores del frente. Tenía reminiscencias de la vieja arquitectura anglonormanda: la estructura, los símbolos debajo del techo de la galería y las rejas del segundo piso, también con dibujos forjados en herrería fina. Quizá las balaustradas y las tejas francesas desentonaban con el estilo; las columnas eran neoclásicas. Pero la totalidad del edificio, su presencia sobre el agua y delante de la vegetación, era imponente y armónica, la portada sobre relieve de una novela de Faulkner.
En el atracadero los esperaba alguien del servicio que los acompañó hasta el interior por el parque de entrada. Un camino de lozas apenas invadidas por el pasto que terminaba en el mármol de los primeros escalones. Allí se paró el mayordomo a pedir las invitaciones, parecía un sirviente de vampiro, un Goliat victoriano rodeado de enanos. Se llamaba, paradójicamente, David.
Le dejó la invitación en la mano y entró a la mansión. Tras la puerta principal se abría el hall con piso de parqué lustrado hasta el brillo. Una alfombra persa, con tonos más claros, llegaba hasta la escalera que subía contra la pared del frente, seguramente hacia las habitaciones. En el techo colgaban tres arañas de varias luces.
Se le acercó un hombre y le extendió la mano. Era alto, robusto y parecía torpe. Cuando abrió la boca, lo confirmó.
—Usted es Germán Reyes, —se anticipó—. Tiene las orejas y la boca de su madre. Bienvenido. Soy Esteban Iriondo. Yo le mandé la invitación con la esperanza de que viniera y gracias a Dios, que es sabio, lo hizo venir nomás.
Le devolvió el apretón y le respondió.
—Entonces no va a hacer falta mandarle sus saludos a mamá, ella lo debe estar escuchando. Gracias por la invitación, pero todavía no sé muy bien de qué se trata todo esto.
Iriondo percibió que era una ironía por los tonos y el gesto, pero estuvo lejos de entenderla. Devolvió la sonrisa por cortesía y le rodeó los hombros con el brazo, una distancia recomendada por el decoro. Caminaron entre los invitados, abrazos y saludos de hombres, rigurosos y firmes. Las voces que rebotaban en el salón, aturdían.
—Con los muchachos que nos venimos reuniendo en el Centro Naval pensamos que sería interesante sumar más amigos a nuestra propuesta. Por supuesto que lo hicimos con invitación. La idea es juntarnos esta noche a escuchar algunos discursos y después distraernos un rato.
Todos llevaban trajes vespertinos con camisa blanca, vestido de capa, chaleco y un corbatín. El ademán se completaba con la copa de jerez en una mano y un cigarro en la otra. Por encima de las cabezas engominadas se iba espesando una nube celeste de tabaco.
—Una vez al mes venimos acá. Cenamos, conversamos, la pasamos bien. Le va a gustar, Reyes, eso se lo aseguro. Sobre todo los juegos que hacemos en la sobremesa. Acuérdese lo que le digo.
Llamó a otro que pasaba cerca y lo arrimó a la conversación.
—Vení Rocha, te presento a Germán Reyes. Es el hijo de Dora, amiga de mamá. Una familia de oro. Los dejo hablando porque tengo que seguir recibiendo invitados. Vos Rocha tratalo a Germán como si fuera tu hermano, pero no le robes los juguetes. Andá llevándolo al salón que Carlés nos va a dar la bienvenida y después cenamos.
La primera impresión distanciaba a Rocha de los demás, hombrecitos erguidos sobre sus apellidos, con higiene de barbería diaria. Era de baja estatura y tenía esos lentes enormes que ocupan media cara y agrandan los ojos de quien los usa. Eran verdes y estaban clavados en la cara casi juntos, en una cabeza desproporcionada para la estatura. Pero si tenía que definirlo más allá de su apariencia, hubiera dicho que parecía un tipo amable e introvertido.
Fueron al salón en donde la mesa ya estaba con los manteles, la cristalería y los cubiertos. Era una enorme herradura. En el puesto de la curvatura, en la cabecera del salón, se sentó el tal Carlés para después pararse en la silla a dar el discurso. No causó gran sorpresa, no fue muy distinto al resto de las bravuconadas que habían oído en el salón. Se había arremangado la camisa para transpirar a placer o para impostarse con pasión. Después de las loas y los agradecimientos se fue perdiendo en frases inentendibles. Lo único que le quedó claro, sin estar seguro de qué hablaba, era que Buenos Aires no sería otra Petrogrado. Quizá la referencia a esa ciudad, que él hubiera querido conocer, le llamó la atención en el conjunto de cosas que escuchaba sin pensar. Al final de las frases en las que Carlés alzaba la voz en el remate, el auditorio explotaba, los puños se agitaban y todo culminaba siempre en un aplauso cerrado.
Rocha tampoco parecía entusiasmarse demasiado. Armaba una figura grotesca con un corcho y unos escarbadientes y le dirigía miradas cargadas de sorna cuando los muchachos saltaban en sus sillas.
Cuando terminó la tortura del discurso, cantaron el himno a capela, algunos con la mano en el corazón. Sirvieron las achuras. Los mozos, con chaquetas blancas y pajaritas oscuras, desfilaban con bandejas en las que bailaban los chorizos y las morcillas. Ambos ansiaban, con miradas y en silencio, que un embutido patrio rebotara en la cabeza de alguno de los comensales.
Entre carnes, Rocha le contó de su derrotero. Había estudiado Derecho en Córdoba y después del viaje de graduación a Europa —dos meses en París—, no se animaba aún a entrar al tórrido mundo de leyes y números, algo que habría decidido definitivamente abandonar, si no fuera porque su padre lo obligaba a hacerse cargo de los temas jurídicos de la familia. En medio de la conversación se acercó nuevamente Iriondo, balbuceando con la huella rancia del alcohol.
— ¿Se acuerda que le dije que lo mejor eran los juegos? Bueno, hombre, prepárese que le va a encantar.
Rocha se removió en la silla. Todos se dieron vuelta, mirando hacia el centro de la herradura. Los que estaban del otro lado llevaron sus sillas y se amucharon con los demás. Se apagaron las luces y los mozos hicieron entrada de nuevo, esta vez sosteniendo cada uno un candelabro de varias velas, que dejaron sobre las mesas. Por detrás de la cabecera entró Carlés, traía del brazo a una mujer. En la penumbra parecía una Diosa. Mucho más alta que él, llevaba un vestido de tul y retazos de seda que le cubrían los pechos. Lo demás era piel. Los zapatos eran transparentes, porque podían notarse los empeines y todos los dedos. El pelo colorado estaba retorcido en trenzas que a su vez se enroscaban en un rodete. Estaban muy lejos para verle los ojos, pero eran tan claros que brillaban en la sombra. Los acompañaba, indolente y sereno, un galgo blanco al que, después supo, lo llamaban Cupido.
Madame Marie se paró en medio del círculo con el perro y sin pudor alguno dejó caer el vestido. Era perfecta. Los pechos eran enormes y una mata suave y medida se triangulaba encima del pubis. La espalda era delgada y ancha y los hombros excedían la línea de la cintura. Una amazona revelada en el mundo mortal. El silencio era absoluto. Le sacó el collar al perro y el animal, vacilando, empezó a recorrer la fila de comensales. Primero fue algo medido, como un bullicio. Algunos le silbaban o lo llamaban despacio por el nombre. Movía la cola, pero se quedaba inquieto en el centro, sin saber a quién responder. Después fue desesperación. Le ofrecían huesos, pedazos de pan, de carne y de chorizo, la piel de las morcillas, los platos atestados de sobras. Algunos creían conocer las preferencias de Cupido: “a los chorizos no le da bolilla”, “la última vez picó con matambre”. Otros traían paquetes en los bolsillos que ofrecían con esperanza, artilugios que, supuso Germán, estaban permitidos. Lo que estaba claro era que las reglas obligaban a no moverse de las sillas y que ganaba el elegido por el perro.
Empezó a moverse y la ceremonia llegó a su clímax. Recorría de cerca a los hombres, sacudía las orejas como queriendo conjurar los gritos, y seguía su camino. Como si supiera de dramatismos, estaba dispuesto a recorrer una por una las manos extendidas, sin elegir ninguna.
Germán miró los restos de su mesa y no encontró nada más tentador que un hueso pelado. Le llamó la atención la actitud de Rocha. Se había mantenido quieto y nervioso durante todo ese rato, y cuando el perro enfiló hacia ellos, llevó la mano al bolsillo del saco y de allí tomó un envoltorio, quizá un pañuelo o una servilleta, que después le acercó al hocico. El animal le olió la mano y se apartó, con un gesto de desconcierto. Tampoco lo tentó el hueso pobre que él le ofrecía y terminó a los pies de uno de los de enfrente, abrazado jubilosamente por Iriondo y aplaudido por la turba. El ganador se fue del brazo de la diosa.
Se prendieron las luces. Algunos protestaban por la brevedad, otros por la mala suerte y la falta de más amazonas. Hubo protestas también porque siempre ganaban los mismos, aunque fueron tibias y súbitas; parecía muy grave dudar de la decencia de la reunión. Cuando la figura de la mujer despareció y con ella el juego, pudo ver cómo Rocha guardaba en el bolsillo el paquete que esta vez, con la luz artificial, dejó ver el contenido.
Cincuenta años después de esa noche, Germán Reyes leyó algo que lo llevaría hacia atrás en el tiempo. Un fragmento que hablaba de juegos, pero no de aquellos en los que se arriesga una suma o el honor, algo que puede ganarse, perderse y eventualmente recuperarse. Sino aquellos en donde la ficha es el cuerpo. El propio o el ajeno. El cuerpo y el azar, lo segundo un motivo bastante pueril para arriesgar lo primero. Kosinski hablaba de un grupo de soldados que jugaban a algo llamado “La mesa del Rey Arturo”. Los soldados se sentaban desnudos y por debajo de la mesa ataban un hilo —quizá una tanza, algo más consistente— a la punta de sus penes. El otro extremo de ese hilo llegaba por un agujero a las manos del rey Arturo, figura que se sorteaba entre los contendientes, de tal manera que este tenía todos los hilos en sus manos sin saber a quién correspondía cada uno. El juego consistía en que Arturo tomaba un hilo por vez y daba tirones. Empezaba despacio para después incrementar la violencia de las sacudidas. Ganaba quien aguantaba sin gritar hasta el final del juego. Cierta vez se confabularon, para llevarse las apuestas, el circunstancial Arturo con otro de los soldados, quien ató el hilo a una de sus piernas. Descubiertos, los amarraron desnudos a un árbol y cada uno de los verdugos aplaudió el pene de los condenados con dos ladrillos.
Salieron al porche a fumar un cigarrillo, antes de ir a las habitaciones. La noche había refrescado y la brisa suave les llevaba una fragancia penetrante de hierba húmeda. Miró a Rocha con un rictus de ironía.
—Bueno, al menos el perro tenía un menú más variado que el nuestro.
Rocha contestó con una sonrisa austera que se fue desvaneciendo rápidamente. Con el cigarro en la boca se sacó los lentes y los limpió con un pañuelo, arrugando los ojos.
—No se crea. Supongo que la mitad de las cosas que le ofrecemos no le gustan, pobre animal. Cómo saber qué prefiere cada perro.
—Lo que seguro no va a elegir es una rodaja de limón. Supongo que entre pedazos de carne y vaya a saber qué otras cosas que traen, el olor ácido de un limón, es como apostar a perdedor, ¿no?
Se puso los lentes y se quedó mirando sus manos, las movía despacio, como si estuviera buscando marcas o manchas en la piel. Reyes entendió mientras se escuchaba a sí mismo, antes no había pensado en las razones.
—Discúlpeme, —le dijo—. No fue mi intención molestarlo. No sé por qué me meto donde no me llaman.
—No se disculpe. No es su obligación saberlo y entenderlo todo. Pero ahora que se ha dado cuenta, le ruego que sea discreto. Imagínese cuan problemático sería para mí que esto se supiera. Usted ha visto lo que son este tipo de reuniones. Mamá, que por supuesto no lo sabe, me ha pedido especialmente que participe de estas cosas y no puedo negarme. Como las reuniones del Club Hípico, las escapadas al cabaret con los amigos de la facultad. Se imaginará que no son lugares que yo elegiría para pasar el rato
Se sintió incómodo por haberlo puesto en evidencia. No por Rocha, que parecía acostumbrado a esos juicios, sino por su propia indiscreción.
—Cuente conmigo Rocha. Esto nunca pasó.
A la mañana siguiente bajó temprano al salón. Afuera lloviznaba. El lugar estaba casi vacío, solamente algunos mozos e Iriondo que deambulaba, nervioso, entre las mesas. Lo saludó y se le sentó enfrente.
—Ya se enteró ¿no? La cosa se puso fea de golpe. Mire, la idea nomás de que ese siniestro pueda ser uno de nosotros, ya me asquea. No se puede confiar en nadie, Reyes. Y eso que dijimos que sólo iban a venir muchachos de buenas familias, de buena sangre ¿entiende? Hasta formamos un comité para que investigara eso. Nada de advenedizos ni dudosos. Todos de apellidos conocidos. Muchachos de la Escuela Naval, exmilitares, ¡profesionales! Es una locura.
Trató de buscar a Rocha en las ventanas, la mayoría estaba pululando por el porche o la entrada. Después de ese relato tomó forma otro clima, pudo ver la inquietud en los demás. Iriondo insistía con su indignación.
—Un infiltrado, Germán. ¿Usted puede creer? Porque nadie con un poco de dignidad pudiera atreverse a convenir con nuestro pensamiento, vitorear nuestros discursos ¡sentarse en nuestra mesa!, y después…Dios mío. No quiero ni imaginarlo.
Afuera veía pequeñas reuniones, las miradas entre las voces eran cómplices, miraban a los costados como si algo les fuera a saltar encima. De todas formas le pareció una reacción exagerada.
—Sigo sin entender, Esteban. Usted me cuenta como obvio algo que ignoro totalmente. Es la primera vez que vengo, téngame compasión.
—Ah, pero usted no sabe nada, hombre. Apareció muerto esta mañana el perro de Madame Marie, le partieron la cabeza con uno de los atizadores de la chimenea, pobre animal. Uno de esos fierros para remover el fuego. Fue algún resentido, algún envidioso que no aguanta perder. Pero dígame que no es una locura. Todo por una mujer. Agarrársela con un animal indefenso.
Le costó comprender lo que acababan de decirle. Cuando las palabras tuvieron imagen y sentido, se sintió asqueado. Recordó que nunca había estado seguro de ir. Ni aun cuando subió al barco y ya no había posibilidades de arrepentirse. Suspiró y meneó la cabeza mirando a Iriondo y éste esperó la sentencia.
—Mire Esteban, esto es suficiente para mí. Yo le agradezco mucho la invitación, su cordialidad y la de los demás muchachos, pero esta violencia es inadmisible para mí.
—Sí, querido amigo, lo es para todos. Créame que lo es para todos.
—Yo quisiera, en lo posible, irme ya mismo al continente —siguió—. No creo tolerar un minuto más en este lugar. ¿Usted puede organizar eso? Digo, ¿hacer que venga la lancha?
Iriondo cambió la expresión. La angustia que antes se revelaba en sus ojos, en la crispación de los músculos de la cara, en las manos agitándose bajo las palabras, todo eso se fue para dar lugar a una serenidad lúcida y pétrea. Lo tomó del brazo y Germán sintió en la presión algo intimidante, algo que no podía venir de ese hombre y sin embargo era inconfundible.
—Yo que usted lo pensaría, Reyes.
—No le entiendo ¿Me está diciendo que no puedo irme?
—No hombre, no me malinterprete. Usted es libre de hacer lo que quiera. Podemos llamar ya mismo y la lancha estará aquí en dos horas. La cuestión es que en ese tiempo ya se habrán tomado las medidas para intentar dar con el responsable. De hecho, ya hemos pensado en una forma de encontrarlo, si quiere le cuento. Mientras tanto, si le hago caso, usted habrá sido el único en querer irse. ¿Me explico? Piénselo. Usted es uno de los nuevos miembros. Nadie lo conoce, sólo el que sugirió su nombre para que lo agreguen a la lista.
Se sobresaltó. Sabía que Iriondo tenía razón en todo lo que decía y sin embargo, más allá de esa verdad, sentía una amenaza. Cuando abrió la boca para defenderse, a mitad de camino de la frase, sabía que había entrado en el juego, que ya era tarde para barajar y dar de nuevo.
—¿Ustedes piensan que puedo haber sido yo el autor de esa atrocidad?
—La verdad, Reyes, que no. Yo al menos, que conozco a su familia, no. Pero los demás no lo conocen. Y en esto todos somos inocentes, pero también sospechosos.
Le soltó el brazo y se alejó. Lo dejó en el salón y fue tras otro grupo que recién bajaba de las habitaciones. Parecía haber memorizado el relato y lo escupía a todo el mundo. En ese momento entendió el papel de Iriondo. El pregonero, el que reproducía lo decidido por dos o tres. Repetir era su trabajo y a la vez la única habilidad. Como un mono que va poniendo las figuras geométricas en el agujero que corresponde, porque ha visto a un humano hacerlo una y otra vez.
Salió al parque y se encontró con Rocha. Estaba mirando el río desde la orilla, resguardado debajo de los árboles costeros que adelantaban la noche con la sombra. Estuvieron callados hasta que las voces de los demás se fundieron en los otros ruidos que ahogaban el silencio. Entonces, cuando se hablaron tuvieron la sensación de estar solos, lejos del mapa de las otras vidas.
—Esto es una locura —le dijo Rocha—. Y no termina acá. Ya vi a la mujer alentando a Carlés y a los demás a tomar revancha.
—¿Ya saben quién fue?
—Nadie sabe nada. La violencia de esta gente es delirante. Qué violencia no lo es ¿no? Si uno se descuida se descubre creyendo que castigar al responsable sería, al menos, un acto de justicia. Pero ellos necesitan otra cosa. Necesitan que todos veamos. Si no lo vemos, no existe. Ellos no existen. No vamos a poder irnos de acá hasta que no encuentren a quién culpar, se lo aseguro.
Los interrumpió Carlés, con una fingida cordialidad, y los invitó a pasar. Se había acercado con sigilo y quizá alcanzó a oír las últimas palabras, pero no dejó escapar ninguna expresión. Les dijo que iban a reunirse en el salón por lo que “ya sabían”. La procesión subía la escalera otra vez hacia el interior, como el día de llegada. Pero no había bullicio ni entusiasmo. Nadie hablaba.
Pasaron al salón. Las ventanas y persianas estaban cerradas y las cortinas amarradas con la cinta. La disposición de las mesas, las sillas, todo el montaje del espacio parecía una maqueta improvisada de la noche anterior. No había manteles ni vajilla, solamente la mesa pelada mostrando las junturas. En el medio de la herradura habían dispuesto una capa gruesa de papeles de diario y encima de eso bolsas de arpillera. Se apagaron las luces y aparecieron los candelabros. No era de día ni de noche, no importaba la hora, se había perdido en la respiración de las cosas, en la conciencia sofocada por la incertidumbre. Entraron Carlés y Madame Marie. La mujer tenía un vestido gris que le llegaba hasta las rodillas. Estaba remangada porque llevaba, casi arrastrando los colgajos del galgo muerto, el cuero enrojecido por la sangre y las patas bailando, una niña mórbida llevando un muñeco al baúl. Con la otra mano sostenía la correa de un cimarrón, grotesco y fornido, que olfateaba alrededor de la cochambre. Les dieron la orden de darse vuelta hacia el centro del círculo. La mujer soltó el cadáver y hundió la cara del otro perro en la carne muerta. La refregó hasta que el animal empezó a gemir y resistirse. Lo soltó y la bestia empezó a buscar. No hizo demasiados movimientos hasta enfilar sin vacilaciones a una esquina. Algunos se pararon asustados. Se oyeron sillas caer e insultos. Pero la presa estaba decidida. Aferró con los dientes el saco y empezó a hacer fuerza con las patas de atrás. Eran tan fuertes los tirones que Rocha cayó y empezó a ser arrastrado hasta el centro del círculo. Se empezaron a parar los demás. Tímidos primero, después enérgicos. Empezaron a patear a Rocha, patadas y trompadas. No le alcanzaban los brazos para tapar los golpes y sostener el hocico, los colmillos ya desgarraban la carne. Las patadas empezaron a sonar a hueso y piel, como un aplauso sincopado, un delirio de tambores desajustados. Algunos ya usaban las suelas.
Germán intentó interceder pero alguien lo tomó de los hombros y lo retuvo. Estaban detrás de él, esperando que reaccionara. Lo que veía era irreal. Quiso convencerse de eso, de que siempre, bajo cualquier circunstancia, hubiera sido imposible anticiparse a esa locura. Se deshizo del agarrón y fue corriendo hasta la puerta. Lo atajó el mayordomo. Nadie sale, dijo. Se retiró hacia atrás para volver al tumulto, pero desde la impotencia tomó fuerzas. Agarró una silla por el respaldar y se la partió al mayordomo en la cabeza, que cayó de rodillas, apretándose las sienes. Salió y en el hall no supo hacia dónde ir. Un zumbido agudo y sostenido le tapaba los oídos, los gritos le llegaban apagados. Subió la escalera a zancadas y se encerró en la habitación. Se quedó contra la ventana, esperando que entraran. No sabía qué iba hacer. Nada más esperaba, atento a los pasos en los escalones, al movimiento del picaporte. Trató de desandar el tiempo en la memoria. Lo que había comenzado, lo que siguió a esa noche y ese final que se derrumbaba sobre las cosas que antes eran seguras. Se asomó al pasillo. Había pasado demasiado desde que se había encerrado. Los minutos se deshacían adentro suyo, estaban hechos de segmentos más volátiles o fugaces. Las demás habitaciones estaban con las puertas abiertas, las camas desordenadas. Ya no se oían voces, la casa parecía deshabitada. Bajó y se dirigió al salón. Las puertas estaban abiertas. Las mesas estaban igual, pero no había más diarios ni bolsas. Las sillas esparcidas, algunas volteadas. Una estaba alejada contra la ventana que daba al parque. Iriondo sentado, con los codos apoyados en las rodillas, sosteniendo la cara. Las piernas tenían un temblor involuntario, tenía los ojos irritados, tomados por la angustia. Se le acercó. Iriondo lo miró descreído. No era la persona que esperaba ver, abrió la boca y no pudo soltar sonido alguno.
—¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? ―lo increpó—.
Iriondo miraba el piso, respiraba con esfuerzo.
—Él no pudo haber sido, vos lo sabés. Los dos sabemos por qué. Cualquiera menos él. Alguien le puso algo en los bolsillos.
Lo miró confundido. Se descubrió la boca para responderle.
—No sé de qué me hablás, Reyes. Yo no sé nada.
Se miraron en tensión. Reyes apretaba los puños, sentía un tembladeral desde las piernas, un canal de energía que esperaba un impulso. Iriondo negó con la cabeza. Era una negación a todo. A lo escuchado y a lo dicho, a los hechos de los que había sido testigo, a todo lo que había pasado por dentro y fuera de él. Era como el deseo de no existir.
—¡Contestame, mierda!
—¡Ya te contesté, carajo! ¡No sé de qué hablás!
Afuera la lancha se anunciaba con un ronroneo apagado. Las voces de los demás, los ruidos del verde y del río habían desaparecido, como si la Casa Suiza hubiera volado a una isla del otro lado del mundo, un archipiélago muerto nunca visto por el hombre. Reyes salió al embarcadero. Pudo escuchar un último grito desde adentro, un grito entreverado con el llanto.
Cincuenta años después no podía recordar qué había pasado después de oír la lancha; como si a alguien le importara. Era un fragmento extenso de su historia que se había perdido hasta los recuerdos más claros, su casamiento, la llegada de los chicos, la vida diaria. Su hijo bajó para ver cómo estaba, lo había dejado leyendo en el living y hacía rato que no escuchaba carcajadas o murmullos. La oscuridad cegaba los cristales y las luces del interior hacían el lugar más cálido. La Casa Suiza parecía imposible, parecía un cuento, una invención del miedo. Estaba dormido con el libro en la falda, apretando con los dedos las tapas, como si la verdad estuviera haciendo fuerza para salir. El mayordomo subiendo la escalera para agarrarlo de los tobillos, Rocha ensangrentado, gimoteando mientras su mano le invadía el bolsillo del saco. Los párpados le temblaban como les tiemblan a los perros cuando tienen pesadillas.
Veleta
Federico Ferroggiaro, escritor
Quizás por un hábito adquirido en su infancia o por su propia naturaleza, Erri prefería conducir siempre las conversaciones al terreno de los acuerdos y no extraviarse en vagas y evitables confrontaciones. Ya fuera que su interlocutor hablara de un asunto de la actualidad política y económica o que se trataran cuestiones de índole general, como el cuidado de cierto tipo de mascotas o la impermeabilización de un techo, Erri no solo permitía que se eligiera el tema a desarrollar, sino que, de yapa, aceptaba la opinión o postura en la que estarían de acuerdo, alternándose para ofrecer argumentos a favor de esta. Por tanto, resultaba sumamente sencillo charlar con Erri, aunque a veces pareciera aburrido y los diálogos encallaran en hondos silencios satisfechos.
Sin embargo, yo no niego que tuviera sus propias ideas, sus férreas convicciones sobre las reformas impositivas o las series de Netflix, por ejemplo. Posiblemente aquella le pareciera más o menos oportuna, o equitativa, y de la oferta de programas de streaming tendría uno o dos de favoritos. Lo que hacía Erri, a diferencia de tantos mal llevados polemistas, era sortear la red de una discusión improductiva que arruinara una cena entre amigos o un viaje en colectivo. Porque igual de tolerante o dócil era con los extraños que con los conocidos, y en un mismo día, con diferencia de horas, podía defender ciegamente la ley de interrupción del embarazo y luego oponerse a ella con la rigurosidad de un dogmático.
Muchas invitaciones a reuniones íntimas y eventos sociales recibía porque el anfitrión u organizador deseaba confirmar sus opiniones con un aliado conspicuo. Erri no faltaba a estas citas, salvo razones de fuerza mayor, y habitualmente salía airoso de ellas, ganando nuevos amigos o gente que decía, cuando él se marchaba, “pero qué tipo más simpático, che” o “da gusto conversar con alguien que tiene las cosas tan claras”. Sin embargo, si llegaba a ocurrir en alguna de estas tertulias que dos o más se enfrentaban, sea por las cualidades y defectos de tal o cual filme, o por la conveniencia de esta o aquella receta para preparar el vitel toné, él adquiría la actitud de un juez imparcial y, por turnos, apoyaba los parlamentos de los contrincantes, sin temerle a la contradicción ni al ridículo. Agotado por el esfuerzo, caía en una especie de sopor y se alcoholizaba con disciplina, si no ocurría antes que lo rescatara Mimí, su mujer, y juntos consensuaran la excusa para una temprana huida.
Debo aclarar que en poco se parecían Mimí y su marido, pero ella gozaba de los beneficios de tener un esposo que jamás se oponía a sus deseos ni a sus caprichos. Y digo más: era feliz, dichosa y agradecida de haberlo encontrado, aunque en ciertos momentos añoraba sus pasadas relaciones tóxicas, con novios autoritarios y misóginos que la reñían por su forma de pensar, de vivir o de vestirse. Con Erri el disenso no existía y tanta calma, a veces, le provocaba nostalgia y depresión, y varios días tratando de hacer reaccionar, inútilmente, a su marido.
En una ocasión, alguien le había marcado esa peculiaridad de su carácter, o de su personalidad, y él había aprobado, como acostumbraba hacer. Cuando ese amigo que le había sacado la ficha le pidió una explicación, Erri sonrió como si se preparara a soltar una humorada, pero al final dijo, sin muchas ganas: “andá a saber, capaz que prefiero pasar por pusilánime antes que perderme por una discusión que no tiene sentido”. Y cuando el susodicho le insistió, señalándole que nadie “se pierde” por debatir acerca del celibato de la curia o la manija excesiva que la crítica les da a ciertas escritoras contemporáneas, “salvo que seas un estúpido, un hombre absurdo, ¿cierto?”, Erri estuvo plenamente de acuerdo, aunque todos lo vieron encoger apenas los hombros.
Pocos días después de aquel episodio sucedió algo en apariencia muy extraño. Me atrevo a decir que fue al domingo siguiente, pero puede que me equivoque por una o dos semanas. Mimí le avisó que el tío Omar y su familia estaban en la ciudad y querían compartir con ellos unos mates en el parque. Aunque estaba ocupado con unas reparaciones domésticas, Erri dejó todo para complacer a su esposa y, media hora más tarde, ya estaban sentados bajo la sombra de los árboles tomando amargos y charlando con Omar, la tía Nelly y Luisito, el hijo adolescente de ambos. Como de costumbre, todo marchaba sobre rieles. Sin embargo, cuando el tío comenzó a narrar los últimos cambios en la vida de Luisito, las cosas parecieron descarrilarse. Luego de varios intentos en los clubes grandes de la capital, el chico había sido fichado en las inferiores de un equipo de fútbol del Bajo Flores. Sus padres lo habían mudado a una pensión en Lanús y el pibe, después de la escuela, todos los días, tomaba dos colectivos para ir a entrenar al club. De ahí, nuevamente, tenía otro largo viaje de regreso para repetir la rutina cuando saliera el sol. Una vez al mes ellos iban a visitarlo y lo llevaban al cine o a pasear por las peatonales del centro o lo traían de vuelta al pueblo para que se reencontrara con los amigos. Estaban exultantes, tanto Omar como Nelly, y apostaban a que en poco tiempo su hijo se convirtiera en el nuevo astro del fútbol y ya lo veían triunfando en Europa o en México, en cualquier lugar del mundo, pero triunfando a fuerza de gambetas y goles. Sin quererlo, Erri notó que el entusiasmo de los adultos no se reflejaba en la expresión apesadumbrada de Luisito. Por eso, es posible, interpelándolo directamente, quiso saber si a él le gustaba estar lejos de su familia y llevar esa vida de sacrificio que el deporte le exigía. Un tanto tibio, como sorprendido, el chico balbuceó un sí, que estaba bien, que se iba acostumbrando. Pero a Erri no le alcanzó y volvió a la carga. Le preguntó por sus deseos, por lo que él quería hacer realmente, mientras el tío Omar y la tía Nelly, desconcertados, buscaban responder por Luisito que escondía la cabeza como un avestruz, tratando de desaparecer de la conversación.
Mimí estaba tan atónita que no conseguía salir del estupor de quien ha visto un fantasma o el porcentaje de incremento de las tarifas de electricidad y de gas en los últimos años. El mate se había detenido en las manos de Erri que parecía apretarlo como si quisiera estrangularlo. Tanto Omar como Nelly, diplomáticos, intentaban frenarlo con las explicaciones habituales: que el futuro, que el éxito, que yo a la edad de él ya me estaba deslomando en el campo. Ante ningún argumento retrocedía Erri que los fustigaba como un buen policía a los manifestantes. Por su parte, Luisito parecía feliz de haber conseguido la ayuda de un inesperado justiciero que, aunque no pudiera quebrantar los mandatos paternos, por lo menos lograba que la tarde de domingo les supiera a una ingesta de aceite de ricino. Y cada tanto, envalentonado, decía con timidez que extrañaba mucho y que le encantaría volverse al pueblo a terminar la escuela con sus amigos de siempre.
Con todas esas pruebas, Erri emplazó al tío Omar, y de reojo a la tía Nelly, para que terminaran de una vez con esa estupidez, que le estaban cagando la vida a Luisito. Mimí intervino para mediar, pero el tío la frenó en seco. Él no iba a permitir que nadie, que nadie viniera a decirle cómo educar a su hijo, qué era lo mejor para él, y qué cosas le cagaban la vida. Erri no se aguantó y se puso de pie de salto mientras con el índice apuntaba a Omar: “Escuchame, pelotudo, y escúchame bien. Que yo no me entere que el pibe sigue en Lanús, en el Bajo Flores y en la puta que te parió haciendo algo que no le gusta porque voy y te amasijo, ¿me oíste?, te hago pelota, ¿entendido?” Varias personas que paseaban por las inmediaciones de los árboles de la discordia observaban el espectáculo. Algunos comedidos, de hecho, se acercaron para contener a Omar que, también de pie, descargaba un tonel de insultos contra Erri mientras alzaba, amenazador, los puños. Sin embargo, fue la reacción de Mimí la que evitó que se concretara el encuentro pugilístico, porque ella arrastró a su marido hacia la calle, lejos de la sombra y de sus familiares que no podían dar crédito a lo que había sucedido.
Tampoco Mimí lo creía. Ni Erri, por supuesto, quien en casa, ya calmado, conversando con su mujer, le dio la razón en todo: que se había excedido, que no debía contestar así, que había sido una boludez cuestionar las decisiones que Omar y Nelly habían tomado por su hijo. Y no mucho después, restañadas las heridas y olvidado aquel pleito vergonzoso, comentándole las novedades del pueblo y de su familia, luego de cenar, Mimí mencionó que Luisito había debutado en la 6ta. división de su club, sumando sus primeros minutos en cancha. Nada esplendoroso, por cierto, habían perdido dos a cero y el chico apenas si había tirado un par de pases. Erri asintió con la sobria aquiescencia con la que ya había asentido la noticia del tumor de tía Pocha y el ascenso en el trabajo de la prima Mechi. Ningún gesto activó las alarmas y la charla, o el reporte de noticias, prosiguió por sus carriles. No había por qué sospechar: antes y después de aquel entredicho insólito, Erri siempre había sido un hombre considerado, tolerante y pacífico.
Sin embargo, casualidad o destino, al día siguiente, al salir de su casa para ir al trabajo, a las ocho de la mañana, el tío Omar fue sorprendido por un hombre que, sin dejar ver su rostro, le propinó una mortal paliza. Todo el pueblo se conmocionó por el hecho y según los testigos, el agresor se bajó de un Fiat Palio blanco estacionado en la esquina y, luego de emprender a palazos contra el indefenso vecino, volvió a subirse al auto y arrancó en dirección a la autopista.
Poco costó que encontraran a Erri culpable del crimen. Estaban los testimonios de la esposa y del hijo de la víctima, y hasta la propia Mimí, bañada en lágrimas, recordó la amenaza proferida. También coincidía el auto, tanto en el modelo como en el color, y que en el baúl se encontrara el palo homicida, terminó de cerrar el círculo. En el interrogatorio, a pesar de la advertencia del abogado de permanecer en silencio, Erri convalidó sin reparos cada una de las hipótesis de la fiscalía. Puede que por su docilidad, que volvió expeditivo un juicio que podría haber durado un siglo, le dieron apenas diez años de prisión efectiva que al día de hoy cumple sin quejarse y sin recibir visitas.
Luisito sigue jugando al fútbol en el club del Bajo Flores. Casi siempre en el banco de suplentes y su desempeño no es alentador ni promisorio. El cuerpo técnico considera la posibilidad de dejarlo libre.
—--------------------------
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), que abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.
Su obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización.
De estos y de otros fructíferos desencuentros se alimentarán estas páginas.
Editores: Dra. María Emilia Vico - Secretaria de Relaciones Internacionales HyA
Lic. Federico Donner - Secretario Académico HyA
Contacto:
IG: @transversales.hya
ISSN 3008-704X 3008-704X