Malvinización o desmalvinización*
por Dario G. Barriera
Profesor de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Director del Programa MyAS (Malvinas y Atlántico Sur)
Como ya han advertido y señalado varios especialistas, la sola mención de Malvinas puede funcionar como sinónimo de tres universos bien diferentes: de una cuestión nacional, de una causa nacional y de una guerra, la única guerra librada por la República Argentina contra un país extranjero durante todo el siglo XX y lo que va del XXI.
La cuestión nacional hace referencia a su perfil diplomático, a las relaciones internacionales y al tratamiento del reclamo soberano sobre las Islas por los diferentes gobiernos a lo largo de la historia argentina. Está vinculada con el primer proceso de malvinización que podría datarse entre los escritos periodísticos de Augusto Lasserre y José Hernández a finales del siglo XIX, la compilación de títulos realizada en francés por Paul Groussac en 1910 –traducida al español en 1936, luego reeditada en 1982 y 2015– y la acción de varios gobiernos que consiguieron su máxima victoria diplomática con la resolución 2065 de la ONU en el año 1965.
Las políticas de acercamiento y negociación por Malvinas con los diferentes gobiernos del Reino Unido pasaron por diferentes etapas. Los historiadores de las relaciones internacionales convienen en que –salvando el incidente conocido como “Operación Cóndor” en 1966– desde la Resolución 2065 y hasta el golpe de estado de 1976 se habían hecho grandes progresos. Desde 1971 existía la “tarjeta blanca” –certificado provisorio de circulación desde y hacia las Islas para ciudadanos británicos y argentinos– se trabajaba una Propuesta de Condominio y Administración Conjunta entre Gran Bretaña y Argentina incluyendo un período de dos banderas; desde que se construyó el aeropuerto (1972) había vuelos semanales entre el continente y las Islas y en 1973 se habían instalado oficinas de YPF, Gas del Estado y de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones (Encotel). Dos hermanas maestras argentinas enseñaban español y cultura argentina en las escuelas (primaria y secundaria) de la capital isleña y a la esposa del gobernador británico de las Islas. La conmemoración “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico” fue sancionada por el Congreso Nacional en 1973, en el marco de estos acercamientos.
La causa nacional refiere a un aglutinante emocional que, se presume, nos incluye a todos y a todas y nos invita a postergar otras diferencias. Pero incluso quienes nos sentimos identificados con ella vemos que la situación objetiva está lejos del unanimismo. Más allá de la voluntad popular expresada en la Cláusula Transitoria de la Constitución Nacional nunca faltan voces connacionales que van de una mirada amistosamente crítica sobre algunos puntos de la causa hasta otras que directamente la desprecian. Otra verdad a gritos es que con los gobiernos de carácter neoliberal los anti-causa Malvinas se sienten más autorizados y, al contrario, con los gobiernos de inspiración nacional y popular, se colocan dentro de lo que podríamos llamar un coro crítico cuando no francamente disidente. En el medio hay grises, los que se perciben a la hora de valorar los acuerdos de Madrid (1989 y 1990, conocidos como política del paraguas de soberanía) como una renuncia a las pretensiones argentinas, como desplazamiento de la cuestión Malvinas del centro de la disputa bilateral o como un modo realista de hacer política internacional en contexto.
Malvinas como sinónimo de guerra es, en cualquier caso, lo que cambia completamente el sentido de la cuestión y de la causa. Y, por si fuera poco, introduce nuevos actores cuyas vivencias están íntimamente vinculadas con el otro lado de esta grieta, la desmalvinización.
La guerra de 1982 cambió el sentido de la cuestión porque fue una ruptura del diálogo a toda regla hecha en nombre de la Argentina por un gobierno de facto que había practicado –y practicaba– el terrorismo de estado contra sus propios connacionales. Esto deslegitimó en parte la adhesión a la causa, ya que después de la rendición firmada por el General Mario Benjamín Menéndez el 14 de junio de 1982, la dictadura se desmoronaba. La guerra pareció a muchos un manotazo de ahogado de un gobierno terrorista cuya base de consenso —que parecía haber revivido con el masivo apoyo popular y político a la recuperación de las Islas anunciada el 2 de abril— apenas 80 días más tarde estaba en caída libre.
Cierto es que cultores del desinterés por las Islas hubo desde el siglo XVIII, mucho antes de que la Argentina existiera, pero solo a partir del final de la guerra ese interés puede encuadrarse dentro de lo que el historiador francés Alain Rouquié denominó la desmalvinización.
En 1983, Rouquié afirmó que si la Argentina quería consolidar la democracia era “imprescindible desmalvinizar”, puesto que continuar con el reclamo por el archipiélago justificaba la intromisión de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional y mantener la causa Malvinas conllevaba la posibilidad de su rehabilitación ante la sociedad. El razonamiento —aunque silogísticamente débil— prendió entre sectores pragmáticos de la política y la intelectualidad argentina, y su puesta en práctica tuvo serias consecuencias en los años posteriores, sobre todo para un sujeto colectivo producto de esa misma guerra: los veteranos y sus familias.
Tanto los veteranos como sus familiares más directos refieren la desmalvinización bajo la forma de hechos concretos inmediatos a la posguerra: la imposición del silencio a los combatientes por parte de sus superiores; la falta de una contención afectiva y psicológica a su regreso y un ocultamiento puro y duro de los veteranos y excombatientes por un estado que —es cierto, bajo otro gobierno— los había enviado al frente de combate.
Las necesidades de veteranos y excombatientes no fueron escuchadas por la dictadura —que se derrumbaba— ni por el gobierno de Raúl Alfonsín (bajo cuyo mandato, al contrario, la cuestión Malvinas volvió a tener centralidad en la política de relaciones exteriores).
La falta inmediata de reconocimiento, de ayuda social, psicológica o económica para con los veteranos operaba en el caldo de cultivo de un injusto pero inevitable sentimiento de culpa por no haber vencido en combate, deteriorando familias completas. Frente a esa inicial falta de respuestas estatales, durante los primeros cinco años de la posguerra los veteranos comenzaron a organizarse y conformaron centros de exsoldados combatientes que tuvieron sus primeros núcleos en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata. Los centros —entre otras fundaciones que existen en la actualidad— son una expresión organizada de la búsqueda de soluciones a problemas comunes de un grupo humano que, habiendo atravesado por una experiencia traumática, reclamaba asistencia en materia de salud, vivienda, trabajo y reconocimiento a las autoridades políticas del país.
Los regresos desde las Islas al continente, aunque diversos —en Madryn, Sarmiento o en Paso de los Libres las unidades con veteranos fueron recibidas por fervorosas manifestaciones populares—, tuvieron una tónica mayoritariamente marcada por un ocultamiento vergonzante: los soldados del Ejército, por ejemplo, volvieron en cajas de camiones tapadas por lonas; en ómnibus con las ventanas selladas o combinando varios medios de transporte sin una planificación anunciada. La recepción se convirtió en otro trauma: cuando no hubo avisos del regreso al hogar, las familias pasaron por situaciones intensamente angustiantes. Como durante la guerra, los medios jugaron su papel, esta vez echando un pesado manto de silencio sobre las situaciones que atravesaba este colectivo de casi veintitres mil jóvenes y adultos (casi todos varones) así como sus familias. La primera pensión nacional otorgada a soldados conscriptos y civiles llegó casi 10 años después de la guerra —en noviembre de 1990, durante la primera presidencia de Carlos Menem quien, paradójicamente, tuvo una política exterior muy alineada con los países del Norte—. En las provincias, las diferentes legislaciones profundizan las desigualdades dependiendo de la jurisdicción donde residen sus miembros. Desde su llegada al continente, los veteranos fueron experimentando situaciones depresivas, problemas de abuso con el alcohol u otras sustancias, problemas de sueño, ataques de pánico y alteraciones neurológicas diversas. El miedo a recordar las vivencias de la guerra convivió con el trabajo de quitarse de encima algunos sambenitos como el de los locos de la guerra o el de los chicos de la guerra, ninguno muy útil a la hora de reconstruir una subjetividad en núcleos familiares o laborales. Las secuelas físicas y psíquicas, en ocasiones, solo pudieron comenzar a ser tratadas muchos años después del regreso.
Desde entonces, aunque no hay una cifra exacta certificada, se estima que se han quitado la vida unos 700 veteranos, número que supera al de los caídos en combate. Por otra parte, durante los últimos años un veterano fallece cada dos o tres días, siendo las causas más frecuentes del deceso alguna de las diversas formas del estrés postraumático.
Veteranos y familiares tienden a relacionar este tipo de situaciones con el escaso lugar que ocupa Malvinas en las agendas escolares. Desde los estudios especializados, en cambio, se señala —no sin pena— que una mayor presencia en la currícula educativa es deseable y puede formar conciencia sobre el tema a largo plazo, pero no garantiza una mayor sensibilidad del funcionariado político que, en democracia, depende del gobierno que resulte electo y de los intereses que represente.
*El texto fue publicado originalmente en Grietas argentinas. Divisiones ordinarias para pasiones extraordinarias, CB Ediciones, Rosario, 2020, pp. 60-64.
Contar historias
por Federico Lorenz
Debe haber pocas cosas más hermosas que contar historias. Una, seguramente escucharlas. La otra, la seguridad de que al narrar somos una hebra en un hilo mucho más grueso. Eso, aún cuando las historias que narramos sean tristes, o terminen mal.
El año de la pandemia, durante una de las cenas familiares que el aislamiento hizo que recuperáramos como hábito, mi hija Vera recordó que cuando era muy chiquita, una noche antes de dormirse le conté la historia de Sansón y los filisteos. Cuando el héroe apoya sus manos sobre las columnas del templo y lo derriba, y aplasta a sus captores pero muere en la misma acción. Vera dijo que había sido un momento muy “traumático” en su vida: se había puesto muy triste porque fue la primera vez que se dio cuenta de que una historia podía terminar mal. Recordó que después del cuento yo la había abrazado y la había tranquilizado.
No tenía esa escena en mi memoria, pero la imagen de una niña ante el descubrimiento de que el personaje de una historia puede tener un final desdichado me impactó. Me quedé pensativo, y mientras comíamos la fruta, le dije:
-¡Pero no terminó mal! Sansón venció a los filisteos.
Y Vera se llevó las manos a la cabeza y exclamó:
-¡No lo puedo creer! ¡Esa vez me dijiste exactamente lo mismo!
Reímos. Reímos mucho. Claro, un cuento como ese hoy impacta diferente, digamos, que cuando yo era chico, hace un poco menos de medio siglo. Pero yo elegí, para dormir a mis hijos, contarles las mismas historias que me habían fascinado de niño, agregándole personajes y acontecimientos. Pero no resuenan de la misma manera en una infancia que en otra, y allí está su potencia, cuando son escuchadas de otra forma.
¿Es necesario, por ejemplo, el sacrificio de alguien para lograr un objetivo? ¿Alcanza con ese momento de reparación, con derribar las columnas del templo?
Esas preguntas, dos entre tantas, cobran otra dimensión si pensamos que una historia que narramos siempre es parte de otra mucho más larga. Que cuando volvemos a contar una historia, no la repetimos, sino que la prolongamos en sus desafíos.
Fue un momento muy bello. Ver a mi hija tan grande y recordarla tan chiquita a la vez, indefensa frente a lo que la historia le contaba. Y recordar el poder de las historias, y las palabras de Emilio Salgari: “Sí, es verdad: combatir a los fingidos gigantes es tonto; la gente seria se ríe de ello. Pero yo pienso también que combatir a los monstruos es una gimnasia útil, porque nos prepara a combatir a los monstruos verdaderos, y cuando llega la ocasión nos encontramos en condiciones de darles una buena paliza”.
¿A qué gigantes tenemos que darles una paliza hoy?
¿Qué templo hay que derrumbar?
Me pregunté, me pregunto, si todo lo que uno hace después no se sintetiza en eso: en enfrentar a los filisteos, en contar a quienes lo hicieron. En ser capaces de consolar a un niño. Solo con esos tres ingredientes, mezclados y servidos con constancia, muchas cosas serían muy distintas.
Porque lo cierto es que ese hilo invisible que reforzamos cada vez que contamos una historia, muy probablemente esté hecho, precisamente, de más derrotas que victorias, como las de Sansón, o quien sea que aparentemente pierda.
¿Realmente es tan diferente el nervio más profundo de la Historia como disciplina crítica? El aparato erudito, el método, la prueba, la nota, tan necesarias para darle solidez a un argumento, ¿no arden como el mismo fuego que vemos brillar en los ojos de quien escucha un buen relato, de quien vibra al evocar un suceso del pasado, algo leído o escuchado años atrás?
Vale la pregunta para que ese hilo invisible no se debilite pero, también, porque el camino a una victoria (la igualdad, el socialismo, la justicia, la verdad, el nombre que debamos ponerle) está construido con muchas historias que terminaron (provisoriamente) mal.
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 9°
Abril 2021
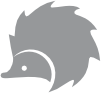
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)

