Vocación de verdad y derechos humanos
por Rubén Chababo
Hace ya más de un año, CLACSO se abocó a la tarea de reunir la obra dispersa de Héctor Schmucler, una de las figuras centrales del pensamiento de izquierda en la Argentina. Reviso esos ensayos escritos al calor de tantas y diversas coyunturas. Hay textos fechados en los años sesenta, otros en los álgidos setenta y también, claro, en los años del exilio, aquellos en que Schmucler escribió en México tratando de pensar las razones que llevaron a la derrota y a la masacre a muchos de su generación.
El pensamiento de Schmucler se corre de los lugares comunes, su mirada va siempre por fuera de lo esperable generando disrupciones sobre la quieta superficie que diseña el pensamiento establecido.
Esta mañana de octubre, mientras reviso esos ensayos, leo en los portales los debates en torno al voto argentino en Ginebra y que tiene en su centro la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, un debate que no ha comenzado hoy, sino que se remonta muchos meses atrás en el tiempo y que se encuentra, podríamos decirlo, capturado en la altisonancia de voces claramente antagónicas. Si fuera posible diseñar ese campo antagónico podríamos decir que de un lado se ubica una derecha que condena sin ambages al régimen de Maduro y que al mismo tiempo consiente, sin vergüenza, los graves atropellos a la dignidad humana que cometen gobiernos como los de Jair Bolsonaro en Brasil o los de Jeanine Áñez en Bolivia. Y del otro, un sector de la izquierda y del campo progresista, que al tiempo que condena la violencia que carabineros descarga sobre el cuerpo de miles de chilenos en las protestas callejeras, acepta y hasta alienta la represión ejercida por el régimen de Maduro sobre la población civil.
Schmucler dedicó no pocos ensayos a pensar el lugar de los derechos humanos en la escena contemporánea, y especialmente a reflexionar sobre ese legado en relación al campo progresista. En uno de esos ensayos Schmucler arriesga a decir: “(…) lamentablemente, no siempre la vocación de verdad es patrimonio de algunos movimientos vinculados a los derechos humanos. En ellos sigue actuando, muchas veces, la fatídica convicción de que ocultar o deformar algunos hechos puede beneficiar la argumentación a favor de la justicia. El antiguo temor a “no dar armas al enemigo” (que sirvió, en la práctica, para facilitar algunas de las peores ignominias de la historia contemporánea) lleva a quitar sustento o volver dudosas las causas más nobles. En todos los casos, sufre la verdad y, en consecuencia, la posibilidad de construir algo nuevo sustentado en la confianza”.
Unas breves líneas le bastan para describir el marco argumentativo que a amplios sectores de la izquierda le ha servido para justificar su silencio frente a situaciones que debieron ser repudiadas sin ambigüedad, y que en cambio fueron omitidas, pasadas “por alto”. Las purgas estalinistas, la vida vigilada en la ex RDA, las revueltas sangrientamente aplastadas en el Este europeo, los campos de reeducación y disciplinamiento de los años 60 en Cuba y la consecuente represión por parte del régimen a la disidencia política y cultural, son solo algunos de los tantos “momentos” del siglo XX en los que se optó por el benevolente silencio en lugar de la necesaria condena, algo que se repite en tiempo presente, esta vez con el caso venezolano.
Así es como poco tiempo atrás Atilio Borón brindó su apoyo público a la represión en Venezuela, algo que también avaló hace tan solo unas semanas Horacio González, de manera casi contemporánea a las declaraciones que en esos mismos días enunció Adolfo Pérez Esquivel quien se abstuvo de condenar la grave situación represiva afirmando “carecer de información precisa” sobre lo que allí ocurría, cuando en verdad se cuentan en decenas los informes elaborados por las agencias dedicadas a observar el estado de los derechos humanos en la región y en particular, en Venezuela. Agencias u organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y tantas otras organizaciones humanitarias que él conoce muy bien porque ha trabajado junto a ellas y que construyen sus informes sobre la base de denuncias realizadas por las propias víctimas, tal como históricamente elaboran sus informes este tipo de organizaciones.
Ahora bien, si se relativiza la información que brindan esas agencias sobre el caso venezolano, ¿por qué se confía a rajatabla cuando esas mismas agencias u organizaciones se pronuncian sobre las violencias estatales que tienen lugar en Brasil, Guatemala u Honduras?
En el caso venezolano su gobierno aduce, y las voces de Pérez Esquivel, Borón o González acompañan esta idea, que esta clase de informes son sesgados y que deben ser vistos como una forma encubierta de intervención en sus asuntos internos. La memoria siempre es útil para refutar este tipo de argumentaciones porque se trata de la misma respuesta que daba nuestra dictadura cuando intentaba defenderse de las acusaciones y denuncias internacionales que se le formulaban por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que estaban teniendo lugar en suelo argentino. Es el mismo argumento que el gobierno de Jair Bolsonaro enuncia cada vez que se lo acusa de estar cometiendo genocidio con los pueblos indígenas de la Amazonia o el que esgrime el gobierno de Iván Duque en Colombia cuando las organizaciones de víctimas lo señalan como responsable de apañar la matanza de líderes sociales.
Así como la derecha construye sus propias estrategias discursivas para desacreditar las denuncias sobre los crímenes que ella impulsa y comete (apelando al fantasma del marxismo como agente desestabilizador de los sistemas democráticos), existe un progresismo que no hace nada muy diferente al justificar su silencio aduciendo que la información ha sido distorsionada, que las víctimas mienten o que los hechos no alcanzan la gravedad denunciada, también construyendo versiones de supuestos complots o la acechanza de intereses espurios, esto, cuando el objeto de la denuncia recae sobre su propio universo ideológico.
Siguiendo esta línea reflexiva, valdría preguntarse por qué deberíamos confiar en las imágenes televisivas que exhiben la violenta represión de Carabineros en Chile y no en aquellas que muestran la represión ejercida por militares y paramilitares del régimen venezolano sobre la población civil. ¿Por qué se acepta sin dudar lo que dice Amnistía Internacional acerca de la situación en Brasil y se sospecha cuando esa misma organización se pronuncia sobre lo que ocurre en Venezuela? Solo una actitud política e intelectual de aplicación de doble rasero a la hora de condenar las violencias estatales explica esa posición cuya consecuencia primera y última es el abandono a su propia suerte a las víctimas de la violencia, en unos casos por sobre otros. Un doble rasero que olvida un principio fundamental que está en el espíritu fundacional de la Declaración universal de los Derechos humanos, el que nos recuerda que hay crímenes que por su misma naturaleza agravian a toda la Humanidad, y que las víctimas de esos crímenes, allí donde estén, sin importar su raza, su género, su religión, su nacionalidad, su ideología política son merecedoras de protección plena.
Mientras se escriben estas notas la policía sigue asesinando en las calles de El Salvador. En las favelas de Bahía y Río de Janeiro la policía y el ejército siguen jugando al blanco móvil con los más vulnerables. Y en las calles de Caracas y Maracaibo los grupos de choque estatales y paraestatales asesinan y torturan con impunidad, a la misma hora que en Managua el régimen de Daniel Ortega ordena perseguir, encarcelar y torturar a más opositores.
Pronunciarse en solidaridad con las víctimas de la violencia estatal no debería nunca estar supeditado al signo ideológico del régimen que produce esa violencia. Se trata de una condición ineludible e intrínseca a cualquier defensa de los derechos humanos.
Por todo esto, y parafraseando una vez más, en clave de legado, las palabras de Héctor Schmucler: ¿tan difícil es comprender que condenar la tortura, la persecución, el asesinato no debería significar aceptar las ideas del otro y por ende claudicar en la lucha por establecer condiciones más justas de existencia? ¿Tan difícil es entender que las víctimas de la violencia estatal — sea cual fuere el Estado que la ejerce— merecen, siempre, absolutamente siempre, nuestra comprometida solidaridad y nuestro incondicional acompañamiento?
Lenguaje inclusivo: una apuesta política
por Javier Gasparri
Las disidencias sexuales y los feminismos, en sus distintas variantes, especialmente la de los transfeminismos queer, han insistido desde hace muchos años en la importancia constitutiva del lenguaje verbal en el marco del ordenamiento simbólico (con consecuencias materiales) que efectúa. En los últimos años este señalamiento cobró especial intensidad, y específica intervención, en el contexto de las luchas emancipatorias ligadas a los movimientos sexogenéricos. Así, la acción se conjuga con el pensamiento desde saberes situados.
En este marco, se entiende que en la lengua se inscriben huellas históricas que delatan lógicas patriarcales de poder (la forma masculina como la universal, ¿debe ser mera casualidad?) o falogocéntricas (esto es, el falo simbólico como centro del ordenamiento del logos). Al entender que el lenguaje es performativo, los efectos son evidentes en el modo en que los cuerpos y las identidades sexuales y de género se organizan de manera diferencial o subalterna, con distintos niveles de vulnerabilidad, y exclusiones interseccionales. Contra (y frente a) esto, se plantea la afirmación del lenguaje inclusivo en nombre de una apuesta política: por una lado, una crítica a esas inscripciones históricas; por otro, correlativamente, una intervención activa sobre la lengua, un agenciamiento colectivo específico, no necesariamente voluntarista, sostenido en el uso creativo como hablantes y también ciertas experimentaciones con el fin de interrumpir (y en lo posible suturar de algún modo) la imposición (hetero)sexista naturalizada en la lengua. No hace falta, además, apresurarse a evaluar la futuridad de estas posibles transformaciones (que, de todos modos, la revisión de cualquier historia de la lengua y su relación con el cambio mostraría): de momento, es también un pronunciamiento contra las distintas formas del purismo lingüístico, pues se entiende que la lengua también es un territorio de disputa política.
En términos específicos, podría entenderse su plano de acción afectando la función referencial del lenguaje respecto de cuerpos vivientes sexualmente generizados, también más allá de cualquier binarismo. Se trata de formas de hacer y habitar la vida con género de un modo que subvierta o desarticule la hegemonía normativa. Si pensamos en la función referencial, estamos en todo derecho a sentirnos afectadxs por el lenguaje y experimentarlo como una exclusión, por ejemplo ante el uso de pronombres que no se corresponden con una identidad autopercibida u operan por “universalización” del masculino simulado de neutro. Y esa exclusión se basa en algo que no es arbitrario, pues delata en la configuración histórica de un sistema simbólico la materialidad de ciertas relaciones de poder desiguales. La relación entre lenguaje y subjetividad, como sabemos, es constitutiva, de modo que la categoría política de reconocimiento resulta central para la inteligibilidad, incluida su dimensión social y sus efectos. Por eso lo “inclusivo”, más allá de algunas imprecisiones teóricas, tiene sentido y supone un valor desde el plano político. En este punto, la disputa social toma también la forma y la dinámica de una relación de fuerzas, que políticamente significa una posición de resistencia frente al conservadurismo.
Entonces: lenguaje y uso, lenguaje y subjetividad; también, lenguaje y performatividad. En este sentido, la relación performativa entre lenguaje y realidad, en términos productivos y creativos, resulta una razón nodal en la cuestión. (Lógicamente, se puede objetar en términos empíricos que el uso del lenguaje inclusivo no puede resolver todas las desigualdades ligadas a las sexualidades y/o el género en ciertas condiciones materiales de existencia: eso es obvio. Sin embargo, puede acompañar y complementar estrategias de inclusión promovidas desde otros dispositivos culturales y a otros niveles.) De allí la importancia para el tema, en su dimensión teórica, de los saberes conceptuales elaborados desde las perspectivas sexogenéricas, que resultan indispensables en su articulación, junto a los estudios lingüísticos y las filosofías del lenguaje (por poner algunos nombres clave: Monique Wittig, Judith Butler, Paul B.
Preciado, Giorgio Agamben), pues más allá de discutir ciertas seguridades de los enfoques lingüísticos en cualquiera de sus vertientes (una discusión que no busca su impugnación sino potenciar sus saberes, integrándolos o transversalizándolos), el sentido político de los planteos sexogénericos presentan matices que van en otras direcciones y buscan otras especificidades. Se trata, podría decirse, de una política del lenguaje informada por una política sexogenérica.
Por otra parte, el sentido político que se disputa en los usos verbales del lenguaje inclusivo se organiza sobre diferentes discusiones identitarias que hacen también a la historia de sus desplazamientos (esto es, del “@” a la “x” y la “e”, pasando por la forma binaria que se ve en “todos y todas”). En este punto, además de considerar los usos situados que convienen al lenguaje inclusivo, se lo podría entender desde una potencia de indeterminación, en tanto una apuesta por la multiplicidad. Si atendemos a esos ‘recambios’ en las estrategias lingüísticas empleadas en su devenir hasta el momento, vemos que más que un prolijo sucederse ocurren simultáneas y en coexistencia, multiplicándose. Por eso podemos pensar que las combinaciones posibles, dentro de la discreta creatividad de la lengua, acaso no sean infinitas pero sí múltiples. El lenguaje inclusivo no busca forzar ni imponer nada sino abrir posibilidades.
Con todo, las tensiones y paradojas que conlleva el lenguaje inclusivo requieren de intervenciones en las que el necesario rigor conceptual no debería confundirse con purismo lingüístico (al menos si entendemos su dimensión política a distintos niveles) para el tratamiento de sus desafíos, y la reflexión en torno a ellos, que son muchos. Por ejemplo, el problema de su regulación (tanto en su estabilización como en su reglamentación institucional, necesaria como “resguardo” ante la sanción normativa y como invitación) en tensión con el uso experimental, ajeno al deseo de una “contragramática” o de “recetas”. En el caso de nuestra Universidad, la posición está asumida a través de la Resolución de Consejo Superior N° 662/2019 que acepta como válidas las expresiones en lenguaje inclusivo, y en el caso de nuestra Facultad, las Resoluciones N° 1267/2019 y 146/2020 de Consejo Directivo lo reconocen en la misma dirección.
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 4°
Noviembre 2020
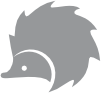
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)

