Espectros de Sem
por Federico Donner
La censura en la Documenta Kassel, que implicó el retiro del mural People’s Justice presentado por el colectivo de artistas indonesios Taring Padi, se basa en la acusación de antisemitismo.
En la edición anterior, María Julia Blanco hizo notar que las dos figuras del mural que presuntamente encarnan estereotipos antisemitas no ocupan ningún lugar destacado, son difíciles de encontrar y se pierden entre cientos de personajes.
Una multitud de figuras militares, políticas y demoníacas avanzan de izquierda a derecha pisoteando cadáveres, convirtiendo al planeta en un horrible cementerio contaminado. Los dos supuestos estereotipos antisemitas forman parte de una escena de rapiña y violencia a escala mundial. Del otro lado, hombres y mujeres del sur global resisten y luchan, o celebran en paz la vida, en una especie de atmósfera woodstockeana. En el centro, figuras revolucionarias, encarnan un tribunal popular que ha encarcelado a hombres con cabeza de animal. Se entiende que son genocidas.
Hubo quejas previas de organismos oficiales israelíes y de la comunidad judía alemana respecto al vínculo entre Ruangrupa, el colectivo encargado de la dirección artística de la muestra con el movimiento palestino BDS (Boicot, desinversión y sanciones), a quien consideran antisemita, al igual que a casi todos los movimientos de la resistencia palestina. Las prácticas políticas del BDS están inspiradas en el movimiento que nació en Gran Bretaña contra el apartheid del régimen racista sudafricano, con el cual Israel supo tener estrechos contactos políticos y comerciales.
Hasbará e IRHA
La hasbará (explicación o esclarecimiento) busca neutralizar toda crítica o denuncia a los crímenes que comete Israel (como por ejemplo, las violaciones al derecho internacional por la construcción de asentamientos ilegales, condenados en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). Ella se suma al racimo de estrategias diseñadas para fomentar la imagen de Israel en el mundo como un país democrático y respetuoso de los Derechos Humanos.
En sus múltiples formas de comunicación, que incluyen folletería en aeropuertos, la hasbará advierte sobre ciertos modos del antisemitismo contemporáneo: nombrar y recordar la Nakba (la catástrofe palestina cuya mención está prohibida en los textos escolares israelíes que sí se encargan de deshumanizar sistemáticamente a los palestinos), denunciar el carácter colonial del Estado de Israel, oponerse a la siempre creciente ocupación de Palestina, señalar las políticas racistas israelíes explícitas y/o encubiertas, y a las violaciones permanentes a los derechos humanos a través de múltiples prácticas (que incluyen detenciones indefinidas, torturas y asesinatos de niños, asesinatos “selectivos” de líderes políticos y sociales).
Todos estas críticas políticas estarían en realidad motivadas por un antisemitismo inconfenso o, en el mejor de los casos, inconciente, que apela al ropaje de los derechos humanos y de la buena conciencia democrática de antisemitas manifiestos o latentes. Para los judíos que desoyen la hasbará, la categoría que se aplica es la de autoodio. La hasbará provee una batería retórica de clichés eficaces, que reproducen consignas orientalistas y coloniales.
En enero de 2020, el gobierno argentino adhirió a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IRHA), lanzada en 2016, que declara luchar contra el antisemitismo a nivel mundial. Ese mismo año, y como respuesta a ello, circuló un documento titulado “El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo”, donde se consigna que pese a que la IHRA afirma que “las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo”, en la práctica incluye algunos “ejemplos contemporáneos de antisemitismo” a las posturas críticas con el sionismo y el Estado de Israel. Recomiendo la lectura de este documento, que en pocas líneas refuta de manera contundente las piruetas retóricas de la hasbará volcadas en el IHRA.
Religión civil
La censura en Kassel y la polémica sobre la incorporación de Argentina a la IRHA muestran la centralidad de la memoria de la Shoá en nuestra cultura y también exhiben un uso especial del término antisemitismo.
Hace pocos años, el historiador italiano Enzo Traverso definió a la memoria de la Shoá como la nueva religión civil de las democracias liberales de occidente en el siglo XXI, cuya figura política central es la víctima. La memoria de la destrucción de los judíos europeos ya no aparece en el corazón de las luchas contra el fascismo. A su vez, la memoria de la Nakba palestina se muestra en el discurso político de Israel y de sus aliados como una sombra potencial o efectiva de antisemitismo. Recordar que dos años después de la liberación de los campos de exterminio europeos Israel llevó adelante una limpieza étnica en Palestina equivale, para la IHRA, a “denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista”. Por estos pagos se oyen cantos similares. La negación de nuestro genocidio fundacional como país, coincide también con la extranjerización de los pueblos nativos.
En nuestra época, la violencia política desde abajo es radicalmente rechazada y peligrosa, y horroriza al campo progresista. Ya no hay una memoria de los que lucharon, de los vencidos, sino una memoria de las víctimas, que han sido objeto de una violencia externa e irracional que todos debemos rechazar en nombre de los valores de la democracia liberal.
A diferencia del siglo XIX y del XX, que fueron inaugurados por experiencias revolucionarias, el siglo XXI comienza con el derrumbe del comunismo y con el fin de las utopías. Las derrotas sufridas por los subalternos durante el siglo XIX y el XX eran experimentadas como el camino de una futura victoria inminente. En el siglo XXI, en cambio, podemos imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo. En este régimen de historicidad presentista, la memoria del pasado ya no funge como combustible de la esperanza. Se trata de un pasado que no pasa, y de un horizonte de expectativas que aparece nublado.
Dice Traverso en La historia como campo de batalla: “La historia se parece ahora al paisaje que contemplaba el Ángel de la novena tesis de Walter Benjamin: un campo de ruinas que se amontonan sin pausa hacia el cielo; pero con la salvedad de que el nuevo espíritu de estos tiempos se ubica exactamente en las antípodas del mesianismo del filósofo judeoalemán. Ningún tiempo actual (Jeztzeit) entra en resonancia con el pasado para cumplir con la esperanza de los vencidos. La memoria del gulag ha borrado a la de las revoluciones, la memoria de la Shoah ha reemplazado a la del antifascismo, la memoria de la esclavitud ha eclipsado a la del anticolonialismo; todo ocurre como si el recuerdo de las víctimas no pudiera coexistir con el de sus combates, sus conquistas y sus derrotas”.
Si el mural nos parece burdo y demodé, es porque precisamente hace coexistir a la memoria de los vencidos con sus combates, conquistas y derrotas. Contradice el modo en que experimentamos nuestro tiempo histórico, desentona con el Zeitgeist que sólo admite víctimas, no vencidos. Para nuestra estructura del sentimiento (según la bella fórmula de Raymond Williams), la violencia política desde abajo resulta impensable y, la violencia desde arriba, un destino del que no podemos escapar. Las luchas y las derrotas por un mundo más justo nos resultan ahora una pesadilla. Nada más difícil de comprender que el pasado reciente.
Orientalismo
La genealogía del exterminio de los judíos y gitanos europeos tiene un capítulo decisivo en la historia colonial europea de finales del siglo XIX. Adolf Hitler reconocía que su modelo era la Conquista del Oeste, que a su vez inspiró nuestro primer genocidio vernáculo. Sin embargo, la Shoá como religión civil coincide con un gesto cultural y político que apunta a dispensar a la Modernidad Europea de sus tradiciones indeseables. Aislar a Auschwitz del corazón de las tinieblas de Europa en sus colonias y presentarlo como una anomalía del antisemitsmo völkisch alemán implica recortarlo de su genealogía europea, deshistorizarlo y volverlo incomprensible. La idea de las razas agonizantes que había que ayudar a perecer porque su atrofia las expulsaba de la historia no eran una exclusividad alemana, ni tampoco eran vistas como contrarias a la tradición ilustrada.
Por otra parte, la interpretación de la Shoá como un acontecimiento único e incomparable (como si los acontecimientos históricos no fueran a la vez singulares y comparables), le otorga una estatura metafísica y moral que le permite acallar las otras memorias que, en lugar de ver como potenciales aliadas (como cuando la lucha contra el antisemitismo estaba inscripta en el antifascismo), las percibe como una amenaza. La elección de este vocablo del Pentateuco (Shoá) colabora con la transformación del acontecimiento en una hipóstasis, en lugar del término ídish Jurban, el utilizado efectivamente por sus víctimas, tal como señala Perla Sneh, y cuyo significado se asemeja al de la Nakba palestina.
El orientalismo es otra de las tradiciones europeas olvidadas a la hora de pensar estas cuestiones. Fue en el siglo de las luces que la imaginación europea inventó los términos ario y semita. Tres hijos tuvo Noé: Sem, Jafet y Cam. Del primero descienden los semitas y del segundo los europeos. Canaán, el hijo de Cam, fue maldecido y condenado por Noé a ser siervo de los siervos de sus hermanos a causa del comportamiento indecoroso de su padre. Esa narración fue utilizada para justificar teológicamente la esclavización de los africanos y fue luego secularizada en la moderna filosofía de la historia. El movimiento del Espíritu Universal, de Asia a Europa, esquiva África e ignora a la inmadura América.
Y sin embargo, a la hora de reflexionar sobre el antisemitismo, se hace notoria la ausencia de una genealogía crítica de la dicotomía ario-semita. En ese sentido, Said nos recuerda que la imaginación de Renan dispuso que, a diferencia de las indoeuropeas, las lenguas semíticas son inorgánicas y por lo tanto están a punto de perecer. La filología y la anatomía celebraban su boda epistémica.
El judío y el árabe son creados como semitas en el alba de la ilustración gracias al nuevo discurso orientalista pero también gracias a otro becerro de oro de la modernidad que es el secularismo. Esa tradición deseable de la modernidad (que todavía nos enorgullece) establece lo teológico-político. Creemos que lo teológico-político es un problema porque suponemos que son dos esferas autónomas que no deberían confundirse. Sin embargo, no se trata de dos esferas preexistentes que la modernidad al fin separa de la oscurantista fusión del antiguo régimen. Por el contrario, ambas son una producción moderna. Dicho de otro modo, la esfera de lo religioso es hija de la moderna secularización. Esta produce al judío como el enemigo teológico y al musulmán (desplazamiento del árabe) como el enemigo político.
Hasta hace poco tiempo los europeos consideraban que el islam no contaba con los pergaminos suficientes para ser una religión, mientras que ahora censuran que su fundamentalismo religioso o que su integrismo (otro caso de proyección freudiana) se ha fagocitado a la política. Durante el auge de la moral victoriana, los “semitas musulmanes” eran inferiores por su excesiva lubricidad; para el occidente actual, liberado de su corset, la inferioridad cultural se evidencia en costumbres sexuales pacatas y represivas.
Por su parte, los judíos obtuvieron credenciales hegelianas en la historia cristiana por la vía del sionismo, un movimiento político gracias al cual se le reconoció haber logrado la madurez espiritual como pueblo, según el modelo europeo. Su primer ideólogo, el periodista vienés Theodor Herzl, escribió en Der Judenstaat (El estado judío) que la nueva nación (a la postre, Israel) debía oficiar de muro de contención de la barbarie oriental. Según el discurso sionista, laico y de izquierda, los palestinos son un problema demográfico (la cuestión judía devino la cuestión palestina), Israel es la única democracia de Medio Oriente, y la nueva nación implicó la transformación del desierto en un vergel. “Naranjas y progreso” podría llamarse este capítulo de la filosofía de la historia moderna y orientalista, retratada críticamente por los realizadores israelíes Eyal Sivan y Yotam Feldman. Conocemos demasiado bien las implicaciones del desierto como metáfora política en la que se extermina o se expulsa a quien nunca vivió allí, en nombre del progreso. Nos hallamos en presencia de una ausencia, según el poeta Mahmud Darwish.
El orientalismo sionista le atribuye a los palestinos todas las características que el orientalismo anglofrancés le atribuía a los semitas. Ese orientalismo también se aplicaba a los judíos que no encarnaban el nuevo ideal Ajusalnik (asquenazí, laico y de izquierda, un símil del WASP estadounidense), del joven fuerte agricultor y guerrero: los judíos recién llegados de Europa luego del exterminio eran vistos como débiles, a la usanza de las caricaturas antisemitas, alejados antiheideggerianamente de la autenticidad de las labores de la tierra. Los judíos árabes, en lugar de ser la clave de entendimiento con los palestinos, fueron relegados sistemáticamente de las élites políticas y culturales israelíes.
La religión civil de la Shoá integra a los judíos a la narrativa occidental, por lo que dejan de ser el enemigo teológico. La islamofobia europea cobra un nuevo impulso, y el viejo enemigo político deviene en enemigo total: teológico-político.
El secularismo contemporáneo, conjugado como religión civil de la Shoá, borra de la historia su rol de creador del par ario-semita, condición de posibilidad del antisemitismo que ahora se le endilga a los (¿otrora semitas?) árabes y musulmanes. La acusación de antisemita se ha transformado, paradójicamente, en un gesto orientalista dirigido a los propios “semitas”.
Lo ocurrido en la Documenta Kassel, o la incorporación de Argentina a la IHRA, poco tiene que ver con una preocupación por controlar la actividad de organizaciones abiertamente antisemitas y neonazis como el Batallón Azov de Ucrania, cuya cúpula visitó Israel recientemente.
Presentar a la resistencia palestina a la ocupación y al BDS como antisemitas es una boutade de la educación sentimental orientalista que aún tributa al par ario-semita. Por eso Derrida propone pensar el vínculo entre el judaísmo, el cristianismo y el islam desde un paradigma diferente, el abrahámico. Y quizás por eso a Edward Said le gustaba definirse como el último pensador judío.
Olivos y maitenes unidxs
por Maia Gattás Vargas
En esta nota voy a escribir a título personal, como integrante del grupo Cuirs por Palestina, como cofundadora del colectivo artístico político Palestina Monamur, y fundamentalmente, como militante de la causa palestina. Hace 12 años me di cuenta que mi familia paterna, que siempre se había autodenominado “árabe”, era en verdad palestina. Y de este modo, también me di cuenta cómo autocensuraron una identidad que les resultaba conflictiva en Argentina.
Ese dato de origen cambió para siempre mi relación con la militancia, con la historia de mi familia, con mis intereses por el mundo árabe. Y también modificó mi relación con la lucha del pueblo mapuche, ya que vivo en Bariloche-Furilofche y siempre me llamó la atención ciertas similitudes en la cosmovisión de estos dos pueblos, y ciertas coincidencias históricas, como por ejemplo, la utilización del concepto de “desierto” en la colonización de sus territorios.
El año pasado, con el grupo Cuirs por Palestina fuimos convocadxs por Serigrafistas queers para hacer una bandera con una consigna que nos identificara. A su vez, ellxs habían sido invitadxs por el colectivo artístico indonesio Ruangrupa, curadores de la última Documenta 15 en Kassel, quienes habían elegido el concepto de lumbung, como eje curatorial de la feria de arte. Esa palabra remite al granero de arroz comunal típico de la Indonesia rural y, vinculada al arte, este se convierte en una propuesta para gestionar recursos colectivamente, de una manera solidaria y horizontal, sin jerarquías. En ese marco, Serigrafistas queers construyó una gran carpa, un Rancho cuis, que fue hecha gracias a las banderas de muchos colectivos.
Para nosotrxs, poder participar fue un primer desafío de intervención política/artística grupal. Hubo reuniones y debates para pensar cuál era la consigna que queríamos llevar hasta allá, qué podíamos aportar, qué nos definía como grupo desde Sudamérica. Nos interesaba pensar puentes y cruces con nuestras problemáticas regionales: principalmente cuestiones vinculadas al ecocidio y al neoextractivismo y, en relación a esto, las luchas de los pueblos originarios y cómo sus miradas sobre lo que llamamos naturaleza pueden traer nuevas perspectivas. Finalmente decidimos que nuestra consigna sea:
Un árbol es un pueblo
olivos y maitenes en lucha.

Y en el fanzine colectivo publicamos este texto:
Un árbol es todos los árboles,
unx personx todas las personas,
un pueblo son todos los pueblos.
Aún sin “colonias” formales, las lógicas coloniales se perpetúan: colonialidad sobre los pueblos y también sobre lo que llamamos naturaleza.
Tomamos como referencia dos pueblos en lucha: el palestino en su vínculo con los olivos milenarios, fuente de alimento y prosperidad de la tierra, olivos que el Estado de Israel arranca sistematicamente. Y al pueblo mapuche que considera al maitén como su árbol sagrado, porque en cualquier época del año sus hojas siguen verdes.
Una vez que la bandera estuvo en Alemania, nos empezaron a llegar las noticias: el colectivo Ruangrupa estaba siendo acusado de antisemita. Esta acusación estuvo basada principalmente en la participación de la obra People’s Justice del colectivo de arte indonesio Taring Padi, cuyo mural trata sobre la dictadura de Suharto en Indonesia, de la cual el Estado de Israel fue cómplice mediante el comercio de armas, razón por la cual aparecen entre los personajes caricaturizados un soldado con una cabeza de cerdo, una estrella de David y la inscripción «Mosad» en su casco y un rabino con dientes largos, pelo rizado, un sombrero con la inscripción de las SS nazis y un cigarro en la comisura de la boca. La obra fue rápidamente cubierta con una tela negra y, el 21 de junio, descolgada.
Mucha agua corrió bajo el puente en el debate internacional sobre la censura, el antisemintismo, la relación entre arte y política y sus delicados límites. Preguntas que tomo como valiosas y que tocan fibras sensibles, especialmente porque cada vez que aparece la palabra “antisemitismo” se clausura el debate (y más si sucede en Alemania, claro). Pero a su vez, esta es una palabra muy recurrente en los argumentos del sionismo y de aquellos que están en contra de la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino, que ya lleva 75 años en estado de ocupación por parte del Estado de Israel.
Dado este contexto conflictivo en Documenta, nuestra bandera debió ser modificada, ya que cualquier relación directa con la causa palestina se volvía un elemento de alta sensibilidad inflamable en Kassel. Nuestra frase estaba firmada como “Cuirs por Palestina libre” y, luego de mucho intercambio con el grupo de Serigrafistas queers, se decidió cambiar esa firma. La palabra Palestina se había vuelto un tabú dentro de la feria ‒a pesar de que el mural de Taring Padi no tenía ninguna relación directa con esta militancia‒.
Nuestra concepción de lo cuir nos llevó a modificar la firma de esta manera: decidimos superponer a la letra P de Palestina con una X de otro color. Nuestra intención era que se notara esa intervención y, fundamentalmente, nos interesaba utilizar la letra X, porque remite tanto a una tachadura/censura como a una letra que se usa en el lenguaje inclusivo para contemplar identidades diversas.
Así es como quedó finalmente nuestra bandera intervenida:

El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 27°
Octubre 2022
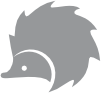
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)
