“Ese infierno que son los otros”.
Homenaje a Oscar Terán y a Rodolfo Kusch
por Martín Lavella
El último libro de Oscar Terán (1938-2008), titulado De utopías, catástrofes y esperanzas, comienza con una entrevista del año 1994 donde relata, apelando a su memoria, el impacto que le provoca el “descubrimiento del peronismo”. Desde un primer momento me interesó este recuerdo de los comienzos de su carrera, que llama la madeleine de una “búsqueda proustiana”.
Un joven Terán arriba a Buenos Aires desde Carlos Casares, su pueblo natal, para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Corría el año 1956 y evoca: “Voy a vivir a una pensión en Caballito, cercana al Parque Chacabuco y por ende a la fábrica Volcán, y me encuentro con que la mayoría de la gente de allí era implacablemente peronista”. El adjetivo es más que significativo. Implacable era la adhesión política de los trabajadores, un “dato terco de la realidad” dirá en Nuestros años sesenta. Así narra y adjetiva el encuentro con lo que denomina el peronismo real. Mientras que en Carlos Casares éste era “una cuestión de ‘los otros’”, para su familia de tradición socialista y radical, perteneciente a un exterior ajeno y amenazante. En el mejor de los sentidos, califica como “antropológica” la experiencia de convivir en un barrio entre trabajadores peronistas, lo que desde un inicio lo coloca frente a esos otros en calidad de observador, de investigador, es decir, a distancia. Con esta pequeña anécdota quiero subrayar la influencia que tuvo en los momentos en que se plantea sus desafíos intelectuales.
Al ingresar a la carrera de filosofía esta “presencia del fenómeno peronista” era “fundamentalmente extramuros”. Tendrá que pasar una década, dice, siempre apelando al recuerdo, hasta después de 1966, para que “alguien se reconozca como peronista” en la facultad. Para Terán, esta es un “laboratorio político-cultural” que se encuentra en un “proceso de innovación de temáticas y enfoques, sobre todo a partir de la introducción de las llamadas ciencias sociales, especialmente la psicología y la sociología”, uno de los temas de su libro sobre los sesenta. Lo nuevo viene de la mano del existencialismo sartreano, del marxismo y también de la reciente sociología científica del italiano Gino Germani.
Otro recuerdo es de una concentración peronista de la “época de Frondizi”. Ante esa manifestación popular de trabajadores surge la pregunta compartida por la mayor parte de la joven intelectualidad progresista y de izquierdas en formación. Hay una fuerte pretensión de comprensión, “más para tratar de incorporarlo que para incorporarse a él”, ya que la búsqueda de la respuesta apuntaba a encontrar la forma de sumar a una “política de transformación, reformista o revolucionaria”, a esa masa de trabajadores que “parecía haber quedado en ‘disponibilidad’” tras el golpe de estado de 1955. Lo que se emprende aquí es la mentada “relectura del peronismo”. Señalo que este momento también es el comienzo del desencuentro entre los intelectuales de izquierda y el pueblo.
Me parece fundamental tener en cuenta la manera en que se da esta relación de un nosotros filosófico, que formará parte de sus sesenta, y aquellos otros que están por fuera del ámbito de la facultad, alrededor de la pensión de Caballito o marchando por las calles. En esos años de ferviente antiperonismo, implacable también, un grupo de jóvenes intelectuales emprende la tarea hermenéutica de lo que llaman el “fenómeno peronista”, concepto que, a partir de aquí, se incorporará irremediablemente al lenguaje de las ciencias sociales y de la historia. Ardua faena de comprensión y de “relectura”. Como si los otros fueran un texto, a leer y releer, a escribir y reescribir. No deja de llamarme la atención, el hecho de que Terán vivió un tiempo entre el fenómeno; sin embargo, la comprensión se verá mediada por una operación de lectura-escritura, siempre desde una distancia.
También recordamos a Rodolfo Kusch (1922-1979) a manera de homenaje, por ser este año el centenario de su nacimiento. En 1948 se gradúa en filosofía y hasta más o menos el año 1954 estará ligado al denominado “laboratorio” de la facultad. Y también al grupo Contorno, del cual varios integrantes fueron compañeros de carrera, como David Viñas. En 1953, publica La seducción de la barbarie, libro en un sentido continuador de la Radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada, por apelar a la intuición como método y por tener al paisaje como uno de sus temas. Pero en otro sentido es su inversión, ya que parte de lo que el texto martinezestradiano pretendía exorcizar, las manifestaciones de la cultura popular, en la reflexión kuscheana se vuelven parte fundamental de un programa cultural a construir. La seducción será reseñada en el primer número de la revista Contorno. También participará del número homenaje de la revista a Martínez Estrada. Pasado el golpe al gobierno peronista, cuando el grupo emprenda la mentada relectura del peronismo, los senderos del grupo y de Kusch se habrán bifurcado irremediablemente. Éste nunca será sartreano, ni marxista y el método empleado distará del de la nueva sociología. Tampoco entenderá al peronismo como algo ‘disponible’, sino que para él los disponibles son los intelectuales, la clase media que accede a la universidad pública. Mucho menos que ese presente sea entendido como época de transición, la idea de que la cultura sea algo trasladable será varias veces criticada en diferentes lugares de su obra.
Se puede replicar en Kusch el inicio del recorrido formativo de Terán, pero desde un ángulo invertido, como con Martínez Estrada. Cuando los jóvenes sartreanos y marxistas abandonen la rebelión inútil martinezestradiana, seguirá reivindicando su método, aunque lo use para arribar a conclusiones distintas. En el prólogo al libro Rodolfo Kusch: esbozos filosóficos situados, Iván Ariel Fresia, al comentar mi artículo sobre el peronismo kuscheano, basado en textos del 73 dice que el filósofo: “no era peronista de la primera hora, pero llega al peronismo en los setenta”, frase que es un malentendido. En el artículo “Aportes a una filosofía nacional”, publicado póstumamente en 1979 en el N° 9-10 de la revista Megafón, Kusch menciona su participación en varias marchas peronistas: “recuerdo en mi adolescencia una Plaza de Mayo aclamando el regreso de un líder; me quedó también la imagen de una Plaza Congreso con una manifestación de antorchas, o la Avenida de Mayo durante el velatorio de Eva Perón”. No es necesario llegar a un lugar del que nunca se fue. Hubiera sido más correcto decir que llega a la experiencia de la militancia en los setenta.
Como peronista, pertenecía a una facultad donde el peronismo formaba parte de lo no dicho. Arriesgo a decir que ésta es la razón por la que casi no lo menciona en La seducción de la barbarie, lo que atribuyo al hecho de que el fenómeno no había cruzado aún los muros de Puán, como recordaba Terán. En un grupo que en su mayoría era no peronista, no tenía mucho sentido hacerlo, las referencias indirectas eran más que suficientes. Para Kusch el peronismo nunca fue un “fenómeno”, como se lo plantearon sus colegas de Contorno, o el mismo Terán. Éste no necesitaba hacer una lectura o una relectura de lo que era una vivencia propia, no algo atribuido a los otros. Si su libro iba a ser leído en un ámbito, cuanto menos opositor, donde hubiera significado decir lo indecible, se me ocurre que lo mejor era recurrir a la elipsis y a la metáfora, a fin de evitar la excomunión, cosa que ocurrió de todos modos.
Kusch experimentará el “momento Terán”, es decir, el impacto del otro, en uno de sus viajes al Cuzco. Y lo tematiza en la “Introducción” de su obra América profunda. Allí dice que el encuentro con ese otro es “irremediablemente adverso y antagónico”. No estaría demás decir que comento sus páginas mejor escritas: “Nos hallamos sumergidos como en otro mundo que es misterioso e insoportable y que está afuera y nos hace sentir incómodos”. Este encuentro es con un “mundo adverso”, al que va a llamar hedor, para luego usar la categoría de estar. Unas líneas más adelante leemos: “Sin embargo, le encontramos el remedio”, al que le va a llamar pulcritud, para denominar la actitud moderna de intervenir sobre la alteridad. Este momento filosófico es un punto de partida que signará sus obras y reflexión. Pero el filósofo ensaya en su obra otra alternativa. Donde la última estación es lo que llamo ‘filosofía de la escucha’. Allí propone que el rol del filósofo es “escuchar realmente a los otros, en minúscula, el simple hombre, cara a cara, incluso en términos de interculturalidad […], para aprehender su simple modo de ser, o sea su estar”. Para no malversar esta frase aclara que esto no es escuchar al ser heideggeriano, ni al Otro de Lévinas. Es una relación de sujeto a sujeto, donde los que propiamente filosofan son esos otros, por ello, el filósofo, el investigador debe deponer su yo y arriesgarse. Por este recorrido se lo reconoce más como antropólogo. De todos modos, en la relación del pensador con los otros, la reflexión filosófica siempre será prioritaria frente a cualquier disciplina, incluida la Antropología.
Para terminar, quiero comentar una frase que leí en Restos pampeanos. Allí, Horacio González afirma que “Kusch había tomado la fuerte decisión de abandonar Buenos Aires e ir a vivir al omphalos, a un corazón del mundo popular que localizaba en la localidad jujeña de Maimará”. En mi opinión, la frase apenas alcanza a ser media verdad. En marzo del 76, Kusch es cesanteado de sus cargos en la Universidad de Salta por la dictadura genocida. Sin trabajo, vuelve a una Buenos Aires que ya no era la que dejó pocos años antes y allí toma la decisión de establecerse en la localidad jujeña. Es la otra cara de la moneda, la mitad restante de la verdad no es otra que la del exilio interno, en un destino similar al de Terán, que se exilia en México y al del mismo González, que lo hará en Brasil, como tantos otros. Se romantiza demasiado el establecimiento del filósofo en el norte argentino. Baste su juicio sobre Rimbaud, que en el artículo “Maldoror, monstruo americano” dice que la del autor de Una temporada en el infierno es una fuga, una huida antes que una liberación, ya que “opta por negar todo su pasado reemplazándolo por una libertad primaria en las selvas del África”. Kusch nunca deseó ser nuestro Rimbaud, es más, siempre prefirió a Villon o a Lautréamont.
La fragmentación de los géneros y su relación con las violencias
por Mg. Edith Cámpora
Las enunciaciones contemporáneas en torno a la igualdad de los géneros guardan algunas contradicciones y paradojas. La lucha por la emancipación de las mujeres y de las disidencias merece total consideración y respeto, al igual que la búsqueda y ampliación de derechos sociales para todas las minorías. Pero esas banderas necesitan de una ampliación de consignas que quizás podría alcanzarse si se partiera de la dimensión de humanidad, pues ésta concentra todos los géneros y todas las disidencias.
La sola mención de género desde una perspectiva de sentido común remite al género femenino, cuando en realidad la palabra género no especifica sujeto. Y no es una temática menor en un mundo cada vez más desigual, en el que los poderes hegemónicos concentran no solo más riqueza que en cualquier otro periodo histórico, sino que además estructuran políticas de expulsión, dominación y adiestramiento en la pasividad y en el odio a grandes masas poblacionales en todo el planeta tierra.
La polarización y las oposiciones binarias han propiciado enemistades entre los pueblos desde tiempos remotos. Pero tales polarizaciones y oposiciones fueron apaciguadas o administradas, podría decirse, desde las lógicas de la cultura y sus formas de socialización y relación entre iguales, o sea, la propia comunidad y sus miembros y, entre los externos, otros pueblos, otras comunidades, o sea, otras formas culturales.
De por sí, la sociedad humana ha establecido —para constituirse como tal— reglas y leyes que le permitieron hacer el salto evolutivo desde la rama animal, a la cual seguimos perteneciendo, hacia la especie humana, que nos constituye como seres humanos.
En toda sociedad sabemos que han existido jerarquías sociales y culturales que han permitido el desarrollo de la misma a partir precisamente de la delimitación de roles específicos para sus miembros. Pero esas sociedades se constituían a partir de la idea de comunidad y en ella quedaban subsumidos roles y sujetos.
El sistema capitalista se ha caracterizado por su impulso voraz a la conquista y dominación de todo lo existente sobre la tierra, incluido obviamente los seres humanos. Y, desde los inicios de sus tiempos expansivos imperiales, ha dividido a la humanidad en individuos diferenciables según sus criterios, que fueron variando a lo largo de los siglos. Estos criterios de diferenciación estaban basados en legitimar sus ambiciones y expansiones a partir de la idea de humanidades diferentes y, por ello, dominables. La idea de raza, sustentada y pseudo explicada, no ha sido desterrada de la jerga cotidiana ni tampoco de algunos discursos científicos contemporáneos. Esto sucede, a pesar de los avances en genética de poblaciones y antes aún que esto, Darwin unificó a los individuos de la especie humana como homo sapiens. Ningún individuo queda fuera de la unidad psicobiológica de la especie como tal.
¿Qué intereses hay detrás de que una idea potente que permite unificar a todos los seres humanos presentes y pasados en una humanidad creada a partir del propio azar y de la adaptación que todas las especies vivientes han tenido a lo largo de sus vidas en este planeta no sea socializada en ámbitos educativos formales e informales? Tan simple como saber que nos hemos creado a nosotros mismos a partir de la adaptación, el azar y la colaboración y cooperación entre los miembros de la especie.
La delimitación de las ciencias en campos específicos y sus correspondientes academias y abordajes epistemológicos también nos llevan a la separación en compartimentos separados que intentan explicar o comprender la humanidad a partir de pedacitos o de recortes que no incluyen la totalidad.
La división en clases sociales, tan estudiada por las ciencias, fue una efectiva manera de distinguir a los humanos a partir de lo que el sistema prioriza y de lo que ejecuta “el capital”. Y así, millones de seres han sido ubicados en la pobreza, como si esta fuese una esencia o una herencia biológica que se perpetúa sola a lo largo de los siglos.
Las guerras han sido enunciadas a partir de construcciones de enemigos y aliados. A los enemigos se les ha quitado o intentado quitar el rango humano, esto es, se los ha despojado de su humanidad para legitimar violencias y dominaciones.
Las ciencias han tenido un rol central en todas estas disquisiciones y algunas en el siglo XXI siguen perpetuando discursos diferenciadores de la humanidad.
Los medios de comunicación juegan un rol central en los tiempos contemporáneos, junto a las redes y sus múltiples maneras de transmitir las cosas que pasan en el mundo sin mucho contenido. Casi sin lectura histórica las poblaciones se acunan en sus cantos y quedan subsumidas en pseudo verdades o directamente en falsedades sin siquiera saber quiénes son los verdaderos propagadores de tales discursos.
Los géneros han permitido a la humanidad no sólo reproducirse sino recrear sus orígenes y sus cosmovisiones. La estigmatización del género masculino, en tanto productor del denominado sistema patriarcal, aleja de la génesis de este a los verdaderos constructores de la desigualdad, además de aligerar el peso destructivo y voraz del sistema sobre la humanidad como un todo.
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 22°
Mayo 2022
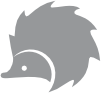
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)

