De abrazos pendientes: ser y desaparecer
por Juan Nobile
Las familias, víctimas de desaparición forzada, expresan la angustia y la incertidumbre de no saber, de no poder dar cuenta de la existencia de su familiar, de su vida o de su muerte. La desaparición deja trunco el ritual cultural que toda muerte requiere para ser asumida: la verdad, el cuerpo, el abrazo pendiente.
“Siempre el poder muestra y esconde, y se revela a sí mismo tanto en lo que exhibe como en lo que oculta”. […] “La desaparición no es un eufemismo sino una alusión literal”. Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Colihue, Buenos Aires, 2004).
Lejos de la última dictadura cívico-militar y su estructura desaparecedora, los casos de desaparición forzada en democracia nos siguen ocupando en este siglo XXI. Ante cada nuevo nombre de desaparecido, se reactualizan aquellos símbolos que considerábamos consolidados y que parecían haber puesto fin a nuestra trágica historia reciente: sin Julio, Luciano, Paula, Santiago, Facundo y tantos nombres más, no hay Nunca Más.
En este escrito planteo preguntas y cito algunos casos en los cuales he trabajado en campo, con el humilde fin de reflexionar sobre las rupturas y las continuidades de los procesos que enmarcan la violencia de las instituciones y las estructuras
represivas. Pretendo vincular algunos casos de desaparición forzada en democracia desde sus formas, discursos y organización burocrática para poner en tensión la idea de que no se trata de casos fragmentados o aislados, sino que presentan determinadas relaciones de sistematicidad.
Se entiende por desaparición forzada al proceso que involucra la privación de la libertad de la persona, la participación del Estado de manera directa o indirecta y el ocultamiento del paradero. Regularmente implican prácticas sistemáticas de abuso policial, inacción y/o complicidad judicial en distintas jurisdicciones del país.
Empezar a buscar es el paso inicial que realizan los familiares. La denuncia implica la percepción de que la rutina de encuentros y comunicación cotidiana con el familiar se ha perdido. El familiar percibe que algo no está bien. Es el principio de incertidumbre.
Caso Luciano Arruga, desaparecido en enero del 2009. “Su hijo tiene antecedentes por robo, señora. Debe estar con su bandita, ya va a aparecer”, palabras de la guardia del destacamento de Lomas del Mirador. “Hay que controlarlos más a esos pibes señora… están todo el día drogándose y salen a robar para conseguir droga…”, manifestaba el empleado judicial.
En el caso Daniel Solano, desaparecido el 5 de noviembre del 2011 en Choele Choel, la policía sostuvo la “hipótesis” que Daniel había “viajado en bus a San Juan, abandonando el trabajo, luego de haberse enfrentado a golpes en estado de ebriedad con policías en un bar de la localidad.”
“Se fue, y hay testigos que lo vieron en Chile”, caso Santiago Maldonado, agosto de 2017. “Según me dicen, tu hija estaba saliendo con un tipo casado. Se fue. Cuando se le pase, va a aparecer”. Esto se lo manifestaba el juez de instrucción a Alberto Perassi cuando fue a denunciar la desaparición de su hija Paula, en septiembre de 2011.
“Tu pibe tiene 22 años, así que ¿a qué venís a joder acá?”, es lo que le manifestó la policía cuando la madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina Castro, fue a denunciar su desaparición, el 5 de junio de 2020.
En los distintos distritos y a través de varios años de sucedidos estos hechos, las instituciones del Estado, receptoras de las denuncias, coincidieron en adjetivar negativamente y estigmatizar a las víctimas para justificar la inacción o complicidad de los agentes policiales. Esto determinó la organización y la operatividad de los procesos de búsqueda, el tiempo en que se sostuvo la categoría de desaparecido y las construcciones sociales que se hicieron en torno a los casos.
El cuerpo de Luciano Arruga se halló en el cementerio de La Chacarita. Estuvo 7 años inhumado como NN. Fue víctima de acoso policial e inacción del Estado. Desapareció en Lomas del Mirador. Ingresó el 31 de enero del 2009 al hospital Santojanni de CABA sin documentos, con lesiones graves por haber sido embestido por un automóvil en Av. Mosconi y Gral. Paz (a 15 cuadras de su domicilio). Falleció el 1 de febrero. Se le tomaron huellas y se ordenó su inhumación como NN en el cementerio de La Chacarita. Recién en el año 2016 se cotejaron las huellas y el ADN para vincular esa información con las denuncias por desaparición de persona.
Daniel Solano continúa desaparecido. Trabajador “golondrina” de la comunidad Guaraní Misión Cherenta. Su padre Gualberto viajó desde Tartagal hasta Choele Choel y se “instaló” durante 7 años en la plaza frente a los tribunales para exigir alguna verdad sobre el caso. Falleció antes de que condenaran a los policías responsables de su desaparición, sin hallar a su hijo.
Paula Perassi continúa desaparecida. Siguen sosteniendo que no fue víctima de desaparición forzada. Se juzgó al personal policial de la provincia y a los civiles imputados en los mismos tribunales provinciales. En primera instancia sobreseyeron a los 6 policías y a los tres civiles imputados.
En los casos de Santiago Maldonado y de Facundo Astudillo Castro fueron hallados sus cuerpos. Se sigue exigiendo investigación acerca de las circunstancias y la participación de las fuerzas de seguridad en sus desapariciones y muertes.
Este simple punteo de algunos casos se vincula con las casi 200 desapariciones forzadas que consigna el informe del CELS Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares, según el cual en Argentina hubo 194 casos entre 1984 y 2016 (la falta de precisión se debe a las dudas que se plantean sobre la condición judicial de desaparición forzada no forzada en 5 procesos puntuales). Más allá del número, esto nos permite sugerir que la desaparición forzada es un proceso que se estructura como violencia sistematizada y vinculada a los actores del Estado, donde las víctimas son identificadas con demandas actuales. La visibilización de estas violencias depende de las resistencias de los colectivos que exigen justicia.
En los casos que cité como ejemplo se observa que la primera respuesta por parte del Estado ante la denuncia por desaparición fue poner en duda la condición moral de la víctima, a la que se adjetiva negativamente por su género, su clase social, sus
supuestos consumos de alcohol y drogas, o por sus relaciones de pertenencia a determinados grupos.
A partir de aquí, los familiares de las víctimas, ante la inacción o inoperancia del Estado, se organizaron colectivamente para garantizar la visibilización de lo que se pretendió que quedara oculto. Se tensionaron los discursos que socializaban el hecho de la desaparición en los medios y redes, y quedaron expuestas las asimetrías y pertenencias: “Era un negrito que robaba”, “era un hippie que cortaba rutas con un grupo de terroristas mapuches”, “era una atorranta que andaba con un tipo casado”, pretendiendo justificar que determinadas prácticas y comportamientos tienden a generar posibilidades de desaparecer.
Entiendo que se han dado una serie de transformaciones y discontinuidades en los procesos y prácticas de las violencias y de las resistencias que no pueden comprenderse como rupturas definitivas. Entiendo, y ojalá se pueda percibir en este corto escrito, que sostener en el tiempo la condición de “desaparecido” en este siglo XXI, en el que dejamos constancia segundo a segundo de nuestra existencia y movimientos en redes y aparatos tecnológicos, depende de estructuras que aparentan estar estáticas y desactivadas, pero que sin dudas, y a la vista de estos hechos, se encuentran activas, visibles y amplificadas.
“Solo quiero los huesos de mi hija, para poder contarle a mis nietos qué pasó con su mamá”, Alberto Perassi, San Lorenzo, Santa Fe, 2020.
El drama policial
por Nicolás Barrera
En un año signado por la expansión pandémica de la Covid- E19, los días 9 y 10 de septiembre en Argentina van a ser recordados por la irrupción de distintas formas de protesta policial con foco en la provincia de Buenos Aires. Este tipo de movilizaciones registra numerosos antecedentes en el país, sobre todo en el marco de policías provinciales, entre las cuales nuestra provincia se destaca por registrar casos que resultaron muy emblemáticos. En efecto, desde el retorno a la democracia, en la ciudad de Rosario se produjeron dos acuartelamientos sumamente significativos para la historia de la institución: el primero de ellos tuvo lugar en el año 1987 mientras que el otro, más reciente, sucedió en el 2013.
En líneas generales, la práctica del acuartelamiento —donde eran bloqueados los ingresos a dependencias policiales
principalmente— representaba el punto cúlmine del conflicto en tanto drama social, si cabe pensarlo en los términos propuestos por V. Turner. En el conocido modelo que Turner desarrolló a partir de su trabajo de campo entre los Ndembu, nos encontramos ante un drama social cuando podemos reconocer procesos inarmónicos que surgen en situaciones de conflicto, y que se desenvuelven a través de cuatro fases: quiebra, crisis, acción de desagravioy reintegración.
En el contexto de la protesta policial a la que estamos asistiendo por estos días, la quiebra y la crisis, siguiendo los términos de Turner, reiteran un repertorio conocido en casos precedentes: condiciones de trabajo indignas y salarios bajos. Las condiciones de trabajo en la gran mayoría de las policías del país expresan una situación sumamente apremiante: jornadas extenuantes, desarraigo, jerarquías rígidas que en muchos casos se vuelven propensas a la arbitrariedad y el abuso, escasa formación profesional y un sin fin de etcéteras. En el caso de las policías en Argentina, además, las malas condiciones de trabajo se ratifican por el bajo nivel salarial. Si bien la policía puede representar una experiencia de ascenso social para muchos sectores que ven en el ingreso a la institución la posibilidad de acceder a un empleo público, con un salario fijo, obra social y jubilación, la ausencia de aumentos en el sector público en este último año sumado al generalizado endeudamiento que se da a través de mutuales dirigidas exclusivamente a personal policial, representa una combinación sumamente problemática para un contexto inflacionario en el que se vieron limitadas las posibilidades de obtener recursos extrasalariales, provengan éstos de circuitos legales o no.
Lo enunciado hasta el momento representa una estructura objetiva que registra una primera gran dimensión de lo que podríamos denominar malestar policial. Ahora bien, el carácter problemático de ese trasfondo objetivo se ve profundizado por una dimensión que, rápidamente, podríamos definir como subjetiva. Nos estamos refiriendo a un aspecto sobre el que distintas investigaciones, mayormente antropológicas, han llamado la atención y que se centra en destacar la importancia del discurso de la vocación, la entrega y el sacrificio como valores estructurantes de la pertenencia a la policía; valores que, en gran medida, representarían herramientas para enfrentar una realidad objetiva adversa. Es en este plano en particular donde se puede observar una situación paradójica que se potencia en este contexto: el discurso de la entrega del propio cuerpo a un cuerpo mayor representado en la idea de comunidad carece de correspondencia, no tiene reconocimiento social (debido a distintos factores como corrupción, violencia institucional y discrecionalidad), por lo que termina resultando válido solamente dentro de los estrechos márgenes de la propia policía.
Así, la ecuación salarios bajos/alto reconocimiento social, en el caso de las policías, se desarma y reduce a salarios bajos/bajo reconocimiento social.
Las situaciones detalladas introducen la necesidad de afrontar, al menos, el debate por la sindicalización. Si bien en América Latina el único país que reconoce la sindicalización de policías es Uruguay, la realidad indica que la experiencia de sindicatos policiales es cada vez mayor en el mundo, incluyendo países como Estados Unidos e Inglaterra. La posibilidad de organizar y encauzar institucionalmente, a través de sindicatos legalmente reconocidos, la defensa de los derechos laborales entre los y las policías, brindaría espacios donde registrar y discutir cada una de sus demandas y malestares.
Sin embargo, más allá de los lugares comunes, el conflicto policial actual presenta elementos novedosos que trascienden los límites conocidos del reclamo gremial. Ciertamente, los cercos de policías bonaerenses al domicilio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a la residencia presidencial en Olivos representan acontecimientos en que, si bien en términos genealógicos responden a una matriz dramática repetida, su desenvolvimiento muestra formas que lo distinguen, en la medida en que asistimos a una protesta que concentra a varones y mujeres armados sobre el núcleo del poder político elegido a través del voto popular, y ya no sobre las instituciones de pertenencia, al modo de los acuartelamientos mencionados anteriormente.
Por ello, si continuamos pensando este proceso guiados por el modelo de Turner, deberíamos prestar mucha atención a las fases de desagravio y reintegración. En efecto, las mesuradas respuestas hilvanadas desde los gobiernos así como el tardío posicionamiento de la oposición política indican que el desagravio y la reintegración todavía están en proceso.
Un proceso abierto que, de acuerdo a nuestra interpretación, se desenvuelve en dos temporalidades que deberían ser advertidas por quienes bregamos por una policía profesionalizada y democrática. Por un lado, una temporalidad política que deja
abierta la posibilidad del desarrollo de articulaciones desestabilizadoras, en otro momento inexistentes, inscriptas en la genealogía de movilizaciones policiales en otros países de la región como Bolivia, Ecuador y Brasil. Por el otro, la temporalidad propia del ritual, donde la participación en este tipo de experiencias, al mismo tiempo que subvierte las jerarquías, renueva los sistemas de lealtades y genera nuevos factores de cohesión e identidad. Así como los policías rosarinos todavía añoran románticamente los acuartelamientos de 1987 como un signo de unidad, muy probablemente los acontecimientos actuales representarán un hito en la memoria de las y los policías bonaerenses que ningún aumento salarial logre opacar. En este plano, el horizonte de una policía profesional y democrática se aleja un poco más. Abrir la discusión sobre los problemas reales y concretos que afectan a los y las policías —con la participación activa de todos los actores— es, quizás, la única posibilidad de retomar con decisión ese camino.
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 2°
Setiembre 2020
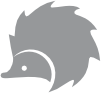
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)

