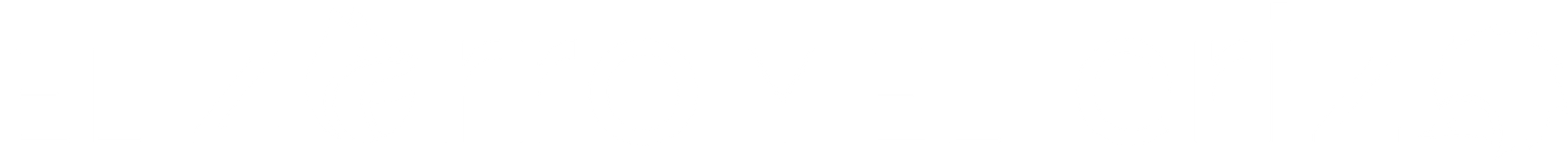Los afrodisíacos de Henry Kissinger
Antonio Muñoz Molina
Publicado en elpais.com el 9 de diciembre de 2023
A algunas personas que acumulan desmedidamente el dinero o el poder sus admiradores más abyectos llegan a atribuirles cualidades inauditas. De Henry Kissinger decían algunos de sus cortesanos y cobistas que no solo era un estratega magistral en los asuntos internacionales y un erudito de profundo saber en la historia de la diplomacia, sino que además, cuando se lo trataba de cerca, tenía un excelente sentido del humor. Algunas pruebas han llegado documentalmente a nosotros. En Nueva York o en Washington, en las fiestas de alta sociedad a las que era tan aficionado, decía a veces, con una sonrisa radiante de descaro y astucia, cuando le presentaban a un desconocido: “¿Usted también piensa que soy un criminal de guerra?”. Pequeño y regordete, con su cara y sus gafas de empollón, se complacía en exhibirse del brazo de actrices siempre más altas que él, y repetía la misma explicación de sus habilidades seductoras: “El poder es el gran afrodisiaco”.
Pero su presunto humorismo no disminuía cuando hablaba de alguno de aquellos tiranos matarifes a los que garantizó siempre el apoyo de Estados Unidos. Uno de los más crueles, y de los menos recordados ahora, fue el general Yahya Khan, que en 1971, como presidente de Pakistán, dirigió una masacre de más de 300.000 personas, hombres, mujeres y niños, en lo que hoy es Bangladés, y provocó un éxodo hacia la India de unos 10 millones, con pleno conocimiento y apoyo del presidente Nixon y del propio Kissinger, consejero de Seguridad Nacional. Ninguno de los dos hizo caso de las advertencias de sus propios diplomáticos destinados en Pakistán. Incluso facilitaron clandestinamente el envío de aviones de guerra americanos que aceleraban la destrucción y la matanza. El general Yahya Khan tenía para ellos el valor inestimable de que estaba sirviéndoles como intermediario en los preparativos secretos para el viaje de Nixon a China un año después. Como al dictador paquistaní se lo veía tan envanecido de sus habilidades como mediador, Kissinger dijo de él, según consta en una de las grabaciones de la Casa Blanca: “Khan disfruta todavía más haciendo esto que masacrando hindúes”.
En las encuestas de 1973 y 1974, Kissinger era el personaje político más popular en Estados Unidos. En un dibujo en la portada de la revista Newsweek aparecía volando con la capa y la malla azul de Superman y con un titular que proclamaba: “IT’S SUPER K!”. En los años cincuenta, era un profesor de Harvard que se hizo célebre de la noche a la mañana al publicar un libro en el que argumentaba la conveniencia de que Estados Unidos tomara la iniciativa en una “guerra nuclear limitada”. Era uno de esos temibles profesores universitarios que, cuando alcanzan el poder político, sucumben a una euforia en la que puede desbordarse la insolencia intelectual que hasta entonces estuvo confinada en los despachos y las aulas. Según se hacia viejo, y luego viejísimo, en su presencia física se iban notando más las deformaciones gradualmente monstruosas a las que induce el ejercicio prolongado de la influencia y la riqueza: el cuerpo abotargado y ensanchado por las grandes comilonas y por las largas reuniones y audiencias en despachos; el cuello poco a poco hundido entre los hombros, de tanto sentarse en sillones muy profundos de cuero, con los brazos muy altos, durante conciliábulos de tono confidencial en salones de esos clubes exclusivos, con chimeneas y panelados de maderas sombrías, donde la presencia de mujeres sigue siendo una rareza y en los que predominan rumores de voces que dirimen confidencialmente el porvenir del mundo y dictan sentencias de vida o muerte sobre millones de personas.
Alguien que lo trató en sus años finales me dice que, a punto de cumplir un siglo, Kissinger mantenía la cabeza lúcida, pero estaba ya tan gordo y tan torpe que hacían falta dos personas para moverlo. Estaba como embalsamado en vida en una vejez extrema de galápago, protegido por el caparazón de una celebridad reverencial —hasta Hillary Clinton lo llamaba “mi maestro”— y también, sin la menor duda, de una frialdad moral tan absoluta como su indiferencia humana. Haber escapado de la Alemania nazi en la primera adolescencia y perdido en los hornos crematorios a una gran parte de su familia no parece que le dejara ni el menor rastro de sensibilidad hacia los sufrimientos de los perseguidos ni un rastro de desagrado hacia la criminalidad de un poder sin límites. Que los ciudadanos de Chile hubieran cometido en 1970 la irresponsabilidad de elegir a un presidente socialista le producía el mismo desconcierto indignado que la obstinación de Vietnam del Norte y de los guerrilleros del Vietcong en no capitular por mucho que los bombardeos de las fortalezas volantes B-52 les arrasaran el país.
Había otra broma que le gustaba repetir, subrayándola con una carcajada: “Las cosas ilegales las hacemos muy rápido; las inconstitucionales tardan más tiempo”. Ilegalmente, sin notificarlo siquiera al Congreso, Richard Nixon y Henry Kissinger decidieron en 1969 que para detener los canales de suministro desde Vietnam del Norte hasta los guerrilleros del Sur había que bombardear Camboya, país limítrofe que se había mantenido en paz. Camboya era hasta entonces una tierra apacible, con agricultura próspera e inmensa riqueza natural, de una extensión que es algo menos de la mitad de España. Entre 1969 y 1970, la aviación americana, bajo las órdenes directas de Nixon y Kissinger, lanzó sobre Camboya más bombas que sobre Alemania en toda la II Guerra Mundial. El sonriente estratega buscaría con sus gafas de miope las pequeñas señales de los bombardeos sobre el mapa en colores de un país tan pequeño que costaba distinguirlo en la bola del mundo. El número de muertos y la escala de la destrucción fueron incalculables. Del trastorno y el desorden provocados por los bombardeos derivó luego la toma del poder de los jemeres rojos, que en dos años, y ante la indiferencia internacional, impusieron un régimen de alucinado fanatismo comunista que costó dos millones de vidas, entre una quinta parte y el tercio de la población, según los cálculos de Amnistía Internacional.
Nixon, manchado por la vergüenza del Watergate, abandonó la presidencia en 1974, pero Kissinger, sin perder ni el prestigio ni la sonrisa, siguió como consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado con Gerald Ford, de modo que tuvo tiempo para favorecer otra masacre, también ya olvidada, en otro lugar difícil de distinguir en los mapas. En 1975, con su autorización expresa, el régimen militar de Indonesia invadió la antigua colonia portuguesa de Timor Oriental, con el ya conocido pretexto de que se avecinaba en ella una revolución comunista, y con un balance aproximado de cien mil muertos, muchos de ellos por hambre, la mayor parte ejecutados a sangre fría.
El poder, sin duda, es el mayor afrodisiaco. También proporciona los grandes beneficios de la impunidad y de la amnesia. Hombres de cierta edad que visten muy parecido, tienen aficiones semejantes y se conocen desde hace mucho tiempo conversan en voz baja y hasta se dicen cosas al oído, y al otro lado del mundo un país entero es arrasado por las bombas, y hombres y mujeres inocentes son pasados a cuchillo o torturados hasta la muerte en prisiones clandestinas. Jefes de gobierno y presidentes de corporaciones acudían sigilosamente a la oficina particular del viejo Henry Kissinger y le pagaban millones a cambio de consejos para sus maniobras internacionales, murmurados como oráculos en el acento alemán que no perdió nunca.
La risa y el decoro.
Un comentario acerca de la melancolía en la carta a Damageto
Sebastián Assaf
Profesor y ensayista
“Pudenda origo”
Friedrich Nietzsche
Para una concepción contemporánea y tal vez poco avisada de la tradición milenaria de la melancolía, la relevancia de la risa puede aparecer como algo caprichoso o incluso inadecuado. Presuntamente homóloga de la tristeza, la melancolía parece ubicarse sin forzamiento ni manipulación alguna al amparo nosológico de la depresión. Contrariamente, lo cierto es que su escena primaria se articula en torno al lugar privilegiado que en ella ocupa la risa dislocada de Demócrito. La narración aludida es la carta a Damageto atribuida a Hipócrates (recientemente traducida a nuestra lengua por Marcela Coria para Editorial Otro Cauce). Pongo el acento en la atribución, puesto que todo en ella se muestra explícitamente falso, artificioso y escenográfico. Tiene la marca del pseudo, es decir, de la huella que anuncia la sustracción del origen. Pero también la impresión de que algo de eso sustraído, no obstante, persevera. Se dice en una escritura que recupera para el espíritu latino la lejana autoridad emanada del mundo griego. Datada en la época romana, la carta se presenta con el hechizo de lo pasado, pero acontecido como a destiempo, y que en virtud del anacronismo mantiene el curioso encanto de lo tardío.
La carta nombra con el significante melancolía a la condensación entre la sabiduría y la locura; equivocidad indomeñable que se torna el reflejo de la contradicción entre Demócrito y los abderitanos, acontecimiento que deviene ocasión para la risa. ¿En qué principio arraiga este vínculo entre la melancolía y la risa? En tanto que melancólico y sabio: ¿de qué se ríe Demócrito? En primer lugar, y como producto de su arraigo latino, la risa descripta en la carta tiene el aspecto cáustico propio de la sátira romana. En segundo lugar, y como consecuencia suya, la risa viene a sancionar un desconocimiento que es adulteración de un decoro. La irrisorio, entonces, es la constatación de un pudor mancillado que se presiente naturaleza.
La anomalía señala en dirección de lo embarazoso; lo insensato es el signo que indica el desvío como producto del orden excedido y violentado. La virulencia de la risa está en proporción a la profundidad con la que cala en el que ríe el estupor de lo vergonzante (Vergüenza, del latín verecundia cualidad de veracundus adjetivo que articula el sufijo -cundus: tendiente a, y la raíz del verbo vereri: tener un temor respetuoso). Lo vergonzante es lo superfluo cuando viene a trastornar la implacable finalidad de lo serio. Por lo tanto, la risa emerge como ocasión de lo indiferenciado, híbrido o excrecente, cuando la akrasía se torna signo irrefutable del vicio, entendido como absolución del temor respetuoso y, por consiguiente, perturbación de la teleología propia de lo legal. Hay risa ahí donde lo impuro, al penetrar en la prístina unidad de la pudicia, procura una inversión capciosa como ocasión para la censura.
Si un pintor por capricho a humano rostro
la cerviz añadiese de caballo,
y con miembros de extraños animales,
de mil diversas plumas revestidos,
en pez horrendo terminase el monstruo
a quien diera la faz de hermosa joven;
decidme, amigos, ¿al mirar tal cuadro,
os fuera dable contener la risa? (Horacio 1940, Arte poética, 1-5).
Así concebida por Horacio, la risa es consecuencia de lo híbrido cuando viene a indiferenciar atributos que deberían permanecer como diferenciados. Ella es, por lo tanto, producto de una crisis, es decir, de una separación que sin embargo mantiene mezclados a los separados, aún confusos en la no delimitación de su mutuo espejamiento. Por eso, esta sólo puede ejercerse desde la ciudadela de la atopía. O sea, desde una posición oblicua que se sustrae a la especularidad salvaje entre la razón y su doble. No obstante, la risa actúa como una réplica de la locura, como el extracto de veneno que constituye la esencia curativa del fármaco. La extravagancia propia del perittos ‒término complejo con el que se nomina al melancólico y que reúne significaciones opuestas: la de lo superfluo y la de lo excepcional, puesto que como observa Pigeaud (2009, p. 20), el hombre de excepción (perittos) es también el hombre del residuo (perissôma)‒ es aquella que enjuicia la sinrazón no percibida del que se alborota con la rareza del otro por el simple hecho de que se presenta como no homogeneizable. La presunta locura de Demócrito estabiliza la locura colectiva e inadvertida de los abderitanos que, de ese modo, creen encontrar un alivio para su desasosiego. Lo cual conlleva al disparate generalizado que, como se suele decir, resulta de colocar el carro por delante de los caballos.
Cuando Demócrito le confiesa a Hipócrates que escribe un “tratado sobre la locura [perì maníes]”, este le contesta: “escribes una réplica a la ciudad” (Carta a Damageto, p. 253). De lo que se trata, entonces, es de interrumpir la especularidad furiosa entre la sabiduría y la locura. Sabio es aquel que responde al desafío de conjurar esta monstruosidad. Por eso, la interrogación por la risa viene a asumir el problema de la momentánea inconsistencia del límite. La mezcla y la contradicción devienen la ocasión para la inquisición acerca de la legitimidad. ¿Quién es el juez de la locura? Aquí se inserta la necesidad argumental de la figura de Hipócrates. El médico viene al lugar de veedor de una terceridad transitoriamente cuestionada, pero que se muestra como el único criterio (la referencia final) capaz de reponer la distinción entre la norma y su extravío. Como es sabido, luego de exigir la explicación, Hipócrates le da la razón a Demócrito.
Pero Hipócrates no es señor del criterio ni de la ley, sino a lo sumo su testigo. Es el que aboga por la pudicia del orden justo y testifica la existencia de su legítimo declarante, para este caso, indudablemente Demócrito. Si la risa es cura para el desatino, como el filósofo le dice al médico, no es sólo porque reaccione ante el impudor, sino porque señala el camino de retorno hacia la seriedad pura de lo eterno. La risa es el eléboro de la sinrazón normalizada, por lo tanto, mide el distanciamiento existente entre la ley y su desviación. Espaciamiento en el que ella resuena y, de ese modo, se hace escuchar. Lo serio griego se presenta como la condensación entre la sabiduría y la locura en el resplandor súbito de lo divino. De ahí que, la melancolía del sabio, destello mundano de lo divino, aparezca a la percepción ordinaria como extravagante atopía. La melancolía, afirma Burton, es similitudo dissimilis (Pigeaud 2021, p. 62), es decir, unidad de los opuestos. Lo serio que se cubre con el velo del decoro es objeto puro de intelección. La catalepsia extática del Sócrates platónico y el ideal contemplativo de Aristóteles son sus modalidades.
El objeto de mi risa es uno, dice Demócrito, “el ser humano [ánthropon] que está lleno de necedad” (carta, p. 255). Lo propio del necio, el que no sabe que no sabe y que por eso se desconoce a sí mismo, es la intemperancia como efecto de su mala mezcla. La incontinencia que lo inclina hacia la vanidad y la precipitación como efecto de su sometimiento al deseo. La risa ante lo que perturba el pudor es correlato de la necedad que se hunde necesariamente en la insatisfacción. El espanto es el deseo como reino de la futilidad causal que, por lo tanto, sobrepasa en irrealidad la cordura contenida en la physis. Exento de telos y, de este modo, expuesto a la monstruosidad de lo infinito, el deseo cristaliza en la contradicción insalvable que lo indiferencia de la locura. Así, el hombre se muestra como personificación de la hipérbole, comicidad no contemplada en la legalidad eterna, sobrante abortado de toda teleología, ridícula abominación como descredito de toda función.
Si la risa en cuestión es una terapéutica es porque su fin es la sanción del desconocimiento. Tiene análogo significado a la refutación socrática que persigue un entorpecimiento que, al dejar paralizado y sin respuesta al interpelado (Menón, 80b), introduce un límite en lo que se supone saber. La risa invoca por la conversión. El que ríe está paradójicamente adecuado a lo serio por la comprensión de la medida “de la imperturbabilidad y la perturbación” (Ibid., p. 257). La seriedad es lo impasible: la acendrada tranquilidad que reposa en la ataraxia. Si los abderitanos fuesen razonables, dice Demócrito, “fácilmente escaparían ellos mismos, y se repondrían con mi risa. Pero ahora, dementes [phrenoblabeis], como si estas cosas estuvieran bien ajustadas en la vida, están cegados por un juicio irracional acerca del movimiento desordenado” (Ibid., p. 258). La ceguera, como síntoma de la no-verdad, es la falta de recato de aquel que viene a tomar el no-ser por el ser. Ella abreva, por lo tanto, en la condescendencia con la fantasmagoría.
Finalmente, la locura aparece como un desatinado regocijo en las apariencias. Como la equivocidad propia de un alma fijada a los fantasmas cuya esencia fútil y carente de finalidad, la destina al desconocimiento de la verdad y a la errancia inútil en torno a un punto evanescente. “Solamente la sensación del ser humano es un faro para la exactitud del pensamiento, puesto que ve lo que es y ve con anticipación lo que será” (Ibid., p. 259), afirma Demócrito. La dokimasía como criterio de cordura es el ejercicio de depuración de las phantasías respecto de su fantasmagórica causalidad y, por lo tanto, la denuncia de su origen superfluo e ilusorio en el deseo. Purificar lo patente en la apariencia es salvar la temporalidad al reconducirla a la esencia causal de lo eterno. Puede leerse en la sección segunda de la Investigación sobre el conocimiento humano de Hume, un eco tardío de esta doctrina sobre la locura. Hume (2005) enuncia que una mente “trastornada por enfermedad o locura” es aquella que experimenta sus ideas tan intensamente que se le vuelven indistinguibles de las sensaciones (p. 41). Alucinando, de este modo, una experiencia que, al no haber tenido lugar, aniquila todo criterio y desploma todo contenido.
Bibliografía
-Horacio (1940). Arte Poética. En Sátiras y Epístolas. Bs. As., Argentina: Losada.
-Hume, D. (2005). Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid, España: Alianza.
-Pigeaud, J. (2009). Prólogo a El hombre de genio y la melancolía. Barcelona, España: Acantilado.
__________ (2021). Melancholia. Rosario, Argentina: Otro Cauce.
-Platón (2007). Menón. Bs. As., Argentina: Losada.-Pseudo Hipócrates (2021). Carta 17 a Damageto. En Melancholia. Rosario, Argentina: Otro Cauce.