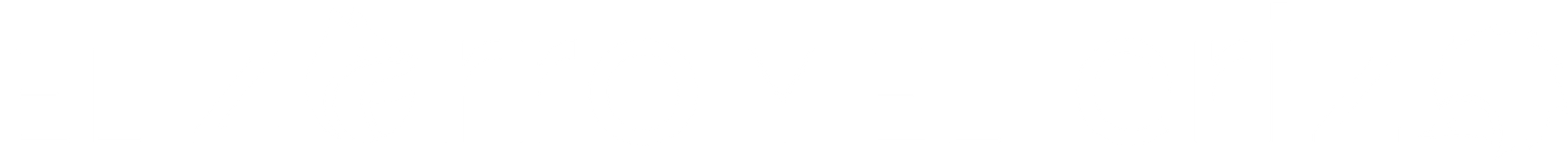Pájaros italianos
Marcelo Britos
El deseo lo puede todo. El trueno que sigue al relámpago. Siempre alguien dirá que han ocurrido al mismo tiempo, que son la misma cosa. Y cuando no suena el trueno, esperamos. El deseo tiene una infinita paciencia, es una araña que teje entre los años.
Cuando pensé en esto —esto que estoy escribiendo como si ocurriera ahora mismo— estaba llegando por segunda vez a Roma. Había vuelto por dos razones: ver nacer el primer hijo de una amiga, y por supuesto, por el deseo irrefrenable de hacerlo. Lo primero una excusa para lo segundo. Nada de ese último anhelo era concreto, nada tenía nombre ni forma, hasta que Julia me dio la posible fecha del nacimiento; y si no hubiera llegado ese mensaje, si no hubiera existido ese embrión moroso e informe, hubiera venido igual. Ni siquiera cuando abrí los ojos frente a la ciudad pude entender ese deseo. Las calles vacías de invierno, los bares arrinconados en el empedrado, marea de mil años escondida en las miradas, la tibieza de la luz artificial en los ventanales.
La madre de Julia y Pietro, el esposo de mi amiga, estaban conmigo esa noche en la sala de espera del hospital de la Tiberina. Había tensión entre ellos, esas cosas por las que uno no se anima a preguntar, aunque incomoden toda conversación, incluso toda mirada o gesto. Yo fui esa noche como un trofeo que se iban ganando de a minutos, según con quién me sentara o con quién fuera a buscar un café. Él más contenido, más seguro, ella con la necesidad de hacerse valer. En un momento, mientras lo veíamos patear en soledad un bollo de papel contra las patas de una silla, no pudo evitar una mueca de burla, un gesto que recibí con incredulidad. Entonces se vio en la obligación de darme una razón. Fue sobrio, prejuicioso e infantil, pero honesto. Dijo que había algo que le despertaba desconfianza. Algo que no podía definir ni mucho menos demostrar. El instinto. Fue justamente cuando recordé esto. A través del océano, lo recordé. Lo que no puedo recordar es cómo llegó a mi memoria.
Esta familia tenía una mansión en La Cumbre y esa casa resistida por el tiempo era todo lo que les quedaba, el recuerdo de las ventanas y entrando por ellas una brisa memorial de nostalgia, resignada por momentos e inevitable por otros. Era todo lo que quedaba del apellido, de un tiempo breve y feliz, de una imagen filial que habían soñado por otros. No heredaban sólo la materia sólida acumulada en la ladera —le decían la casa de la montaña— entre árboles y piedras, sino también una alegría ajena, lo mejor de los muertos propios, lo imposible de alcanzar en el presente.
Se repartían la propiedad por quincenas. En navidad y año nuevo coincidían con las familias, con los hijos, primos entre sí, que aún aceptaban los mandatos de la sangre y eran amigos y se extrañaban; quizá eran los únicos que querían que llegaran esos días. La casa tenía tres pisos que rodeaban por el centro las estancias con galerías de arcos, y desde allí podía verse hacia al este el sol saltando entre las cimas, y todos vieron un amanecer, al menos una vez, para repetir, en los bares de la ciudad o en las reuniones con otros afectos, que eran dueños de un lugar que incluía esa vista.
Todo tuvo su tiempo allí y eso lo medían con la edad de los hijos. Hubo meriendas con cascarilla y escones después del río, hubo caballos de madera pudriéndose después de la tormenta. Llantos después de haber caído con las manos sobre ortigas, horas en el baño después de las moras silvestres, matanzas de sapos y víboras. Repitieron la felicidad, lo hicieron cuanto pudieron.
Guardaban en la memoria una noche, precisa y nítida, en la que la luna llena revelaba todo el monte mientras ellos hacían una cabalgata, como un atardecer en la madrugada. Se veían las caras y era como estar de día, brillantes las risas y cada detalle del pliegue de los cabellos y la piel. Y fue como desafiar la misma tiniebla, algo distinto y audaz, el principio de un recuerdo propio que no dependiera del álbum ni de las viejas anécdotas. Esa noche los unía un poco.
Estuve en varios nortes. Son muchos. Si pienso en el lugar en donde vivo, el norte es la quebrada jujeña, los desiertos y la tierra colorada irguiéndose hasta el cielo. Si pienso en el norte del mundo, donde también estuve, hay nieve y hielo, algo más parecido a nuestro sur. La belleza en todos esos lugares es la naturaleza misma. No son sólo paisajes, lo es todo. Y a su vez todo es la tierra, y quienes la habitan son también parte de ella, una pieza que no encajaría en ningún otro juego. Los que llegamos desde las llanuras somos claramente ajenos; muñecos de plástico perdidos en el césped del fondo. Cuando estamos ahí, después de un tiempo, nos convence el deseo de ser también un pedazo de ese todo, de perder nuestra condición de extraños.
La belleza aquí en Roma, en cambio, es lo que el hombre ha hecho y el deseo es el de reconocer lo que él mismo ha creado. La tierra donde todo está firme, pareciera existir por la historia.
Pero hay un deseo que nos iguala. Viene de la misma sangre, de cualquier aire. Ahora, mientras recuerdo y escribo, veo unos pájaros que se mueven en grupo como un cardumen. Es increíble, pero la formación y los movimientos son impredecibles. Vienen de la campiña y me han contado que trataron de erradicarlos porque ensucian la calle y los autos. Pero no pudieron. Es la única señal de naturaleza y la rechazan. Y aun así no lo logran. La vida se abre camino, aquí como en cualquier lado. Estoy seguro de que, si rastreo esa frase, la voy a encontrar en la escena pretensiosa de alguna película mala. Suena bien, aunque venga de ahí.
Ese año había cambiado algo en las ceremonias. Los primos habían crecido. Había que bajar más al pueblo a que pudieran acercarse a los otros adolescentes, sobre todo Lorena, la más grande de Raúl, el mayor de los hermanos. Raúl había heredado el negocio, un comercio minorista de insumos de panadería en la parte buena de Saladillo. La menor de las hermanas era soltera, una soledad elegida, sin fracasos como solía decir, como quien no quiere jugar una ficha de cien pesos en un casino para evitar perder. La del medio tenía tres varones, uno de trece, otro de once y un recién nacido. El marido trabajaba en el comercio como repartidor. Lorena se estaba haciendo mujer —decían todos—, Lorena ya no iba al arroyo con los chicos ni jugaba a la pelota con ellos. Usaba corpiño y estaba enamorada en secreto de un chico que la doblaba en edad. Enamorada, claro está, como uno cree amar a los catorce años, con prescindencia de la carne, con una eternidad de cine. La abuela le enseñaba a tejer, era su aporte al pasaje del mundo femenino. Hablaban horas en la galería, a veces porque llovía y no había otra cosa que hacer.
El penúltimo día del año viejo había llovido tanto que no dieron abasto las canaletas que rodeaban el techo. Las piezas y la galería más alta se inundaron, otras estaban plagadas de ollas para detener las goteras. Pero no fue sólo eso. El depósito se rebalsó y la mierda empezó a salir desde abajo del pasto del parque de entrada. El olor era insoportable y no podían entender de dónde venía tanta suciedad, tanta putrefacción. Todos limpiando el pasto, descalzos y mirándose los pies negros de algo que no era barro, algo que había venido desde adentro de ellos mismos. Hubo cola en el baño para ducharse. Había sólo uno con agua caliente y era el que estaba en la planta baja. Era enorme, como una habitación. La ducha era con termotanque eléctrico y contra el azulejo había un respiradero en forma de rejilla que daba a la despensa, la única parte de la casa construida absolutamente de madera. No sabían qué función cumplía, pero quien se bañaba y escuchaba a alguien entrar del otro lado, lo tapaba como podía.
Lorena esa tarde escuchó abrirse la puerta de madera, pero no de la forma decidida y violenta con la que la abrían todos, sino despacio, con cierto sigilo. Atinó a cubrirse los pechos con un abrazo y después con una mano, para cubrir con la otra el respiradero. Durante la cena miró con recelo a los primos que sonreían entre ellos, pero no podía culparlos sin pruebas. Igual se hubiera muerto de vergüenza aceptando delante de todos que la habían visto desnuda.
Al otro día, hacia el final de la tarde, apareció el sol. Lorena se distrajo en la galería con la abuela, con el atardecer manchado por un arco iris débil, témpera aguada por la lluvia y por la vegetación, que comenzaba con esfuerzo a ganar la pulseada de los olores. Cuando le dijeron que entrara al baño lo hizo con el tejido en la mano y sin la toalla, para no perder el turno. Habían puesto la mesa sobre la galería baja, la más concurrida de las dos, mantel blanco y las copas, y los primeros platos para el aperitivo. Botellas en fuentones con hielo, sándwiches cubiertos con repasadores húmedos. Su madre le alcanzó la toalla y prendió la ducha. Cuando terminó de sacarse toda la ropa oyó otra vez la puerta de la despensa. Imaginó a los dos estúpidos, caminando en puntas de pie entre las cajas, acercándose al respiradero con la carcajada contenida. Esta vez la reacción fue distinta, tenía que serlo. Tomó una de las agujas del tejido y esperó. Les dio la espalda, desnuda bajo el agua, escondiendo la sorpresa sobre el vientre. Cuando el silencio se instaló del otro lado dio un latigazo recto y veloz entre las ranuras. Oyó a alguien trastabillar en la madera y cerrar fuerte la puerta. Sacó la aguja con algunas salpicaduras de sangre en la punta. No oyó gritos ni quejas.
Ya bañada fue a la habitación que compartía con la tía y se vistió. Entró también su madre, para decirle que ya empezaban a comer; nada parecía fuera de lo normal. No escuchaba a los primos, a pesar de que solían estar corriendo en el parque delantero, jugando con los perros o con la pelota. Solamente se oían las voces del padre y del tío que hacían el asado en el quincho. Fueron sentándose a la mesa. Ya los veía llegar desde el extremo de la galería, hablando a los gritos, pero no podía verles la cara. Tendría que ser el mayor, al otro no le interesaban esas cosas. El mayor, sí. Se sentaron. Los rostros limpios, sanos. Las orejas, podían ser las orejas, pero también estaban intactas. Estaba segura que había sido el ojo. Mientras pensaba en lo segura que estaba, sí, el ojo, había sido el ojo, entró el tío. El boludo de tu marido —dijo—, mirá cómo se lastimó. Atrás su padre, la cabeza gacha, el tajo que cruzaba el párpado y se alejaba hacia la sien. El boludo dice que metió la cabeza para acomodar una brasa y se raspó con un alambre de la parrilla. ¿Quién? El Raúl. Pero eso está feo, che. No, no es nada —dijo su padre—. No es nada.
Yo no voy a juzgar el deseo de nadie. Lo harán los demás. Nunca falta alguien para eso. Ahora bajo por una calle en el barrio Monti, las enredaderas y los cables cubiertos de luces festivas, rojas y verdes. Y la Vía Corso también, luces en todas partes, la araña ha tejido así con luz para que todos quisiéramos venir. Como tirar de la cuerda de la telaraña que indica que ha caído algo, que es hora de la voracidad. Julia me explicó que los pájaros que viajan en cardumen se llaman Estorninos; para mí serán siempre los pájaros italianos, como si todo lo que tenga alas en ese lugar fuera a comportarse de esa forma. Viajan así para protegerse de los depredadores —dijo Julia—, mantienen una distancia perfecta entre cada uno para evitar que otro pájaro se meta entre ellos, y viran inesperadamente, y cambian de forma, no ellos, sino todos, lo que forman entre todos. Y nunca es la misma figura.
La langosta. Pequeño tratado de biopolítica
Natacha Bustos
Los cohetes vinieron como langostas
y se posaron como enjambres envueltos
en rosadas flores de humo.
Ray Bradbury, Crónicas marcianas

Langosta - Película 2015 - SensaCine.com
¿Por qué La langosta puede ser vista como un pequeño tratado de biopolítica? ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos dice esta película sobre el amor y la sexualidad? ¿Qué muestra sobre el disciplinamiento de los cuerpos y las almas? ¿Cómo se regula el deseo? ¿Qué somos? ¿Cómo se define la otredad?
La langosta (2015) de Yorgos Lanthimos nos presenta las relaciones amorosas burocratizadas y el deseo deshumanizado. En la recepción del hotel el ingresante (un recientemente separado que cuenta con 45 días para encontrar una nueva pareja) debe responder, en este orden, si alguna vez estuvo solo, si es alérgico a alguna comida y cuáles son sus preferencias sexuales. En una segunda instancia, el ingresante es despojado de sus objetos personales; una suerte de primer borramiento de su identidad que le permite iniciar un proceso de homogeneización con el resto de las/los reclusas/os-huéspedes.
La administradora (cuya función de gestionar las vidas se destaca una y otra vez a lo largo del relato) le informa al recluso-huésped que debe elegir qué animal será si no consigue pareja en el plazo fijado: el protagonista elegirá ser una langosta; son longevas, fértiles y de estirpe noble. Las tres características nombradas son imposibles de ser vividas en la condición de huésped. La cuestión de la animalidad ya se había anunciado inicialmente cuando el protagonista ingresa al hotel con un perro, afirmando que se trata de su hermano, quien “no lo logró”. El recluso sabrá a la brevedad que puede sumar días de prórroga para emparejarse si caza solitarias/os en el bosque. La cacería entra en escena.
Michel Foucault, en sus escritos que datan entre los comienzos y finales de 1970, realiza una suerte de desplazamiento en sus temas de interés: irá del saber al poder, pondrá a funcionar —con claras resonancias nietzscheanas— la genealogía como método. Tratará de encontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías, poniendo especial atención en las prácticas no discursivas; para decirlo esquemáticamente: relacionará lo discursivo con lo no discursivo (prácticas económicas, políticas, sociales). Al respecto, la hipótesis general que el pensador francés plantea en La verdad y las formas jurídicas (una serie de conferencias dictadas en Brasil en 1973 y publicadas en 1978) es que existen dos historias de la verdad; tenemos una historia de la verdad interna y una historia externa. En relación con esta historia extradiscursiva de la verdad, Foucault analiza las prácticas judiciales como un ejemplo de aquellas reglas de juego donde las prácticas penales (indagación, examen) constituyen formas de saber-poder; es decir, constituyen dispositivos disciplinarios. Foucault lleva adelante una suerte de exportación del modelo disciplinario carcelario al campo de las instituciones, y luego al cuerpo social en su conjunto. La disciplina opera entonces como una ortopedia social.
Los dispositivos disciplinarios del hotel son evidentes. Las/os huéspedes son controladas/os de forma permanente y castigadas/os severamente en tanto desobedezcan alguna de las normas. Deben encontrar una pareja que les sea semejante respecto de algún rasgo o dificultad física, o en similitud del carácter (que se presenta definido en términos de un modo de controlar/reprimir la emociones). En cuanto una pareja es compatible se le advierte que será “monitoreada de cerca por todo el equipo” y, si cuentan con dificultades que no puedan resolver, les será asignado un hijo que “en general, ayuda, y mucho”. Podríamos decir que al control se le suma la vigilancia. Las parejas, al regresar a la ciudad, continuarán siendo vigiladas. En aquellas conferencias de Brasil, Foucault afirmó que “vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo”. El panóptico es como un gran hermano, el ojo que todo lo ve, las cámaras de seguridad. La idea es que el control se haga carne, y que todo el tiempo actuemos como si nos estuviesen vigilando. Lo que se produce es una vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce un poder y, en efecto, tiene la posibilidad de constituir un saber sobre aquellos a quienes vigila. En al año 1976, Foucault dicta una conferencia (también en Brasil) en la cual se pregunta ¿por qué concebimos el poder como regla y prohibición, por qué lo entendemos de una manera restrictiva, negativa? Afirma entonces que hay tecnologías que no enfocan a los individuos como individuos, sino que ponen el blanco en lo contrario, en la población: un grupo de seres vivos que está atravesado por procesos de leyes biológicas (una natalidad, una mortalidad, un estado de salud). Hay un intento por comprender el poder allí donde éste se hace menos jurídico en su ejercicio.
De este modo, tenemos, por un lado, la vigilancia, el panoptismo, que estructura las relaciones sociales y generan sujetos moralmente autocontrolados. Y, por otra parte, la biopolítica donde se hace indispensable incorporar el eje de la gubernamentalidad, que podemos definir junto con Sandro Chignola como “el conjunto de instancias que adecúan el ejercicio del poder a la centralidad de la economía y no del derecho”.
En la medida en que el biopoder supone una anátomo-política de los cuerpos y una biopolítica de las poblaciones, la sexualidad se erige en el lugar de cruce y acoplamiento de ambas dimensiones.
¿Cómo rastrear este cruce-acoplamiento en La langosta? Creo que una de las paradojas centrales del film se expresa en el bosque (otro de los contrasentidos importantes entiendo que lo constituye el régimen carcelario del hotel, invirtiendo las connotaciones de confort y disfrute por las de padecimiento y malestar). El protagonista escapa del hotel para refugiarse en el bosque donde habita una comunidad de solitarias y solitarios; podríamos suponer que allí hay un respiro, que allí sucede la resistencia, sin embargo y rápidamente, se advierte que no se trata de una resistencia liberadora. La lógica de funcionamiento es similar a la del hotel: las normas de convivencia son estrictas, el deseo está completamente regulado y las desobediencias se castigan. Las y los solitarios son las potenciales presas de las y los huéspedes, que ejercitan en el bosque sus cacerías. ¿Qué implica entonces escapar del hotel? ¿Es el bosque una alternativa de vida? El mandato (ahora de la soltería) cae otra vez sobre los cuerpos y las almas; esto es, la regulación de la vida, el biopoder sigue furiosamente en marcha. Aquí la animalidad parece jugarse en una vida despojada de todo aquello que caracterizaría lo humano; las reglas impiden el romanticismo y el sexo. El amor es una fuerza que confunde y desordena. El bosque es un mundo que se pretende sin amor, y entonces sin política; o bien es un lugar donde la política se ha transformado en pura gestión. ¿Será el deseo tan potente y revolucionario? ¿Será la política una forma de amar capaz de transformar la vida en común? Ante las escenas de un lugar, en alguna parte de del mundo, sin amor ni política, vuelve a ser de interés Foucault, porque es preciso pensar las resistencias.
Si el hotel es el anclaje cruel y despótico de la biopolítica, el bosque emerge como la resistencia funcional, parece ser aquella resistencia que le sirve al poder para aumentar y afianzar su potencia identitaria (represiva y productiva). ¿Cómo hacer entonces de la resistencia algo no funcional, no normativo? Creo que las prácticas micropolíticas que inventa la pareja, logrando escapar del bosque, aportan una clave: orientan sus brújulas éticas, para utilizar la expresión de Suely Rolnik, en dirección a que sus fuerzas vitales no sean cooptadas. Organizan modos, espacios y estrategias a partir de las cuales, y no sin dificultades, eligen cómo vivir (anclando allí la pregunta específicamente ética). La resistencia, así experimentada, permite que reconecten con su condición de vivientes, con el “saber-de-lo-vivo”, posibilita una reapropiación de sus fuerzas vitales. La pareja concreta una estrategia de escape que les permitirá una vida en común; vida en común trazada por el conflicto y la tragedia. En todo caso, el desenlace del film tensiona lo trágico (¿por qué no una semblanza al Edipo Rey de Sófocles?) con lo emancipatorio; una suerte de trampa al poder hegemónico/legitimado sobre la vida, que se pretende total y totalizante, llevado adelante por un contra-poder, por un poder contra-productivo (que se distingue de la lucha contra la prohibición). Lo que Preciado llama tecnologías de resistencia, productoras de formas de placer-saber alternativas a la sexualidad moderna.
La escena final regula la conflictividad latente, constituye una subversión que transforma la mirada, o bien, que hace de la mirada un poder en sí mismo. Quizás La langosta nos deja deseosas/os de resistencias macropolíticas, puede ser. Pero también ubica el acento en nuestras fuerzas vitales, en la diversidad de estrategias que estas potencias son capaces de inventar. Una y otra vez.