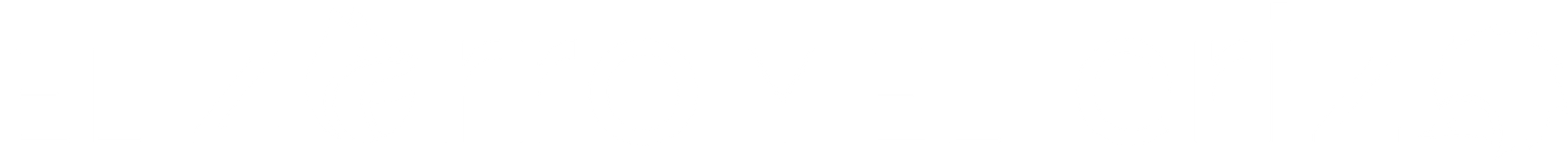Mi-Ley
Rodrigo Karmy Bolton

No deja de ser curioso que Javier Milei, quien sacó la primera mayoría en las primarias de Argentina, se apellide así y sea el epígono del actual fascismo neoliberal: el significante “Milei” porta una homofonía con "mi- ley". Yo soy yo, yo nadie más que yo, el individualismo al extremo, aquel que pone SU propia Ley y la de nadie más, "Mi-Ley". No hay común, no hay otros, solo "yo" y un conjunto de corruptos que intentan impedir el despliegue de mi libertad. Donde el término “libertad” es el término que el léxico neoliberal utiliza para decir “soberanía”, pero desde el punto de vista económico-gestional. “Yo” es igual a “libre”, pero en un sentido absoluto. Por eso, sólo el “yo” puede poner su “ley”. No ha de existir ningún organismo público que la dicte, pues todo lo público es inmediatamente asimilado en él a “coacción” y, en este sentido, identificado como una fuerza que impide la libertad. Porque el individuo que, en cuanto “yo” es capaz de poner su ley, es aquel que se erige en soberano y, en esos términos, deviene el exacto reverso del mundo que critica: la soberanía estatal-nacional es combatida por la soberanía económico-gestional del individuo que instaura su Ley. En este marco, el neoliberalismo, incluso en su forma autoritaria como aquella que nos ofrece Milei –o Kast en Chile– es otra forma de violencia mítica, toda vez, que solo modifica el lugar de la soberanía y no desarma la soberanía misma. Al haber desplazado la noción de soberanía desde lo estatal-nacional a lo económico-gestional, la deriva autoritaria del neoliberalismo no debe ser vista como una anomalía, sino como la expresión de su constitutivo nudo mítico, la forma misma desde la cual éste se desplegó planetariamente. El actual autoritarismo simplemente muestra al desnudo la violencia soberana que ya no necesariamente se anuda al Estado sino a su desmaterialización en la forma del Capital. Su autoritarismo se vuelve así, en el autoritarismo del Capital. No hay mediaciones, no hay filtros. Todo es transparente: el Capital mismo es su Ley y, a su vez, no hay más Ley que la del Capital.
En estos términos, Milei puede ser “Mi-Ley” precisamente por erigirse en “soberano” y, de esta forma, perpetuar la violencia mítica y sus máquinas hasta el extremo desmaterializado del Capital. En rigor, el mundo del fascismo neoliberal es un mundo “gnóstico”: dividido entre el "yo" (bueno) y el “mundo” (malos), entre los “mejores” (apuesta aristocratizante) y los “corruptos”, entre quienes tienen un proyecto de vida individual y quienes no porque están enquistados en el Estado. Frente a la maldad constitutiva del mundo público, no puede haber una Ley legítima. Toda Ley que provenga del Estado ha de ser ilegítima por definición, en la medida que está articulada por la coacción que debe imponerse desde el punto de vista estatal. En cambio, “Mi-Ley” es única y libre. Porque en ella el “yo” y la “libertad” devienen dos nombres para una y la misma soberanía. Por este motivo, no deja de ser cierto aquello que pronosticaba Pier Paolo Pasolini en Salò o los 120 días de Sodoma cuando uno de los ministros decía: “los fascistas son los verdaderos anarquistas”. Verdaderos porque sólo el fascismo hace del nudo excepción y ley su máquina predilecta. Así, fascismo es la palabra para designar el devenir excepcional de la ley, en la medida que su instauración no obedece a ninguna razón más que su voluntad. Sea que su voluntad pueda encarnarse en la “nación” o la “raza” como en el fascismo estatal-nacional clásico, o sea que pueda cristalizarse en la “individualidad” más estrecha y su noción de “libertad” en el fascismo económico-gestional contemporáneo. Así, en Milei, la ley es nada más que la de su arbitrariedad, de su individualidad única y absoluta. En otros términos, la Ley de Milei es Mi-Ley.
La vida recluida
Federico Ferroggiaro
Vengan a hablarme ahora de la conveniencia de la vida recluida, del sensato cuidado de quedarse en casa para estar a salvo. Ustedes porque no conocieron a Rogelio Sassón ni asistieron a su nefasta ruina. Trágica, ya lo creo que sí, pero desprovista de los ribetes de heroicidad que permitirían al vulgo exaltar su figura y su final.
Apenas declarada la pandemia en el país, y las consiguientes medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional, Rogelio pasó de atravesar a diario la ciudad con su bicicleta, ida y vuelta, de aquí para allá, a encerrarse en su departamento de un dormitorio, en pleno centro, con dos ventanas a la calle pero sin balcón. Ya sé que eso nos ocurrió a todos, en todo el mundo, y por eso entiendo que su caso puede resultar paradigmático, revelador.
Al principio, nada. Nada: como dicen los adolescentes para ilustrar el vacío fluir de los vacíos acontecimientos. Rogelio se resignó a no asistir a dictar sus clases de Filosofía en las escuelas e institutos donde trabajaba, impartiéndolas sin moverse de la sala a través de los programas que instaló en su computadora. Luego, contestaba los correos de sus estudiantes, los mensajes de Whatsapp y cada tanto revisaba las páginas web de los diarios para enterarse de las noticias y seguir atentamente los números de contagiados y de muertos que provocaba el virus. Obediente a las disposiciones oficiales, dejó de reunirse con familiares y con amigos, recurriendo al teléfono celular para mantenerse comunicado y al corriente de los padecimientos ajenos. Que las dificultades de convivir todo el día con la pareja y con los hijos; que hacer las compras para los padres ancianos; que lidiar porque no se podía abrir el negocio porque este no era considerado “esencial”. En fin, los otros la pasaban peor, habrá concluido Rogelio, decidiendo no quejarse de su situación con los demás porque él, afortunadamente, no tenía pareja, ni hijos, ni padres a los que cuidar, y continuaba recibiendo a fin de mes el escaso pero seguro sueldo que cobraba por ejercer la docencia virtual.
Solo una vez, y porque su hermana le insistió para sonsacarle algo más que cordiales monosílabos, Rogelio confesó que se aburría, que le sobraba el tiempo y que se sentía desganado para leer, estudiar o escribir la tesis de Doctorado que procrastinaba desde hacía ya un par de años. Quiso la fatalidad, que a veces se disfraza de altruismo, que ella le prestara la cuenta de Netflix y él, ocioso y deprimido por las circunstancias, descubriera en esa plataforma el menú de filmes a los que podía acceder con apenas un movimiento del mouse y arquear ligeramente el índice derecho para presionar un botón. Todo un hallazgo para desperdiciar las horas que antes malgastaba echado en la cama, boca arriba, recordando las proezas y fracasos de la juventud; o bien mirando por la ventana de la pieza el lento pasar de las horas en las que ni el mismo Heráclito hubiera podido reconocer cambios evidentes. Así, pasó de una forma de inacción a otra más pasiva, atroz, y no en sí misma, claro está, sino por las decisiones que libremente Rogelio tomó, como diría San Agustín, haciendo uso de su libre albedrío.
Hipotéticamente, podría asegurarse que dos factores se combinaron para preparar el caldo en que se cocería Rogelio. A fuego lento, lentísimo. Por un lado, entonces, la visión diaria de una o dos películas o series de acción, por definirlas así, en Netflix. Por el otro, los diarios digitales locales y su sádica obsesión de informar minuciosamente los crímenes cotidianos cometidos en la ciudad. Un tercer elemento que podríamos añadir sería, sencillamente, la realidad. Para ser claros, que sus empleadores le impusieran, después de un año de estricto confinamiento, volver a salir a las calles para ir a trabajar. Sí, luego de un año rebulléndose en las burbujas del citado brebaje, el hombre que volvió a trasegar las calles ya no era el mismo que en marzo del 2020 se había recluido en su departamento.
Quienes lo trataron antes, y aun durante su metamorfosis, podrían coincidir en que Rogelio era un tipo encantador. Sin llegar a ser un erudito, un hombre educado, con formación y con las huellas de lecturas respetables. Tal vez carente de ideas propias, pero sin dudas un atinado analista de las ajenas, al punto de disponer de argumentos para demoler cualquier sofisma de pacotilla o las certezas cómodas que dictan los profetas de la corrección política. Posiblemente, dirían que se había vuelto perezoso y facilista, porque había pasado los cuarenta años y había aceptado que no era un individuo extraordinario. Algo improvisado y digresivo, es posible, pero resultado de su profunda convicción acerca de la inutilidad de todo esfuerzo. Un estoico tardío, lo describió su colega Castillo, arriesgando una definición quizás insuperable en su poder de síntesis y en la implícita crueldad.
*
A esta altura, relatar la consecución de imprudencias en las que incurrió Rogelio pasa a ser un detalle anecdótico. Superfluo. Que quizás solo satisfaga al lector morboso, a aquel que sigue ahí por el macabro deseo de leer cómo se cumplió en Rogelio la ley del contrapaso. En esta vida, en este infierno. Yo creo que las peores tormentas son las que carecen de ostentosos anuncios, de nubes negras, de eclécticos relámpagos, de bramido amenazante de los truenos.
Una tarde de marzo, volviendo por la avenida luego de dar clases presenciales en una escuela, Rogelio se detiene en su trayecto. En apariencia, no hay motivos. Lo único que parece llamar su atención es un camión que transporta caudales, estacionado a una decena de metros. En la vereda, tres guardias se encuentran en pleno proceso de retirar el dinero de una entidad financiera para transportarlo al banco o a donde fuera el destino final de esas bolsas negras, de tela, que dejan librada a la imaginación del observador el contenido y la cantidad de éste que ocultan y preservan.
Me permito recrear, con ciertas libertades para cubrir los baches, el yermo relato de los testigos presenciales y los registros fílmicos y fotográficos que salieron a la luz. Rogelio deja la bicicleta apoyada en un paredón. Con actitud casual, caminando, se acerca a los guardias. Equidistante de los tres, se frena y los mira. Sólo uno repara en su gesto, quizás desencajado, o no: gélido; y en la inusual decisión de un peatón de clavarse entre ellos que deberían intimidarlo con sus armas, sus chalecos, sus caras de odio y de desprecio. “Señor, siga…”, llega a decirle uno. Dicen que uno llegó a decirle. Él no responde, ni siquiera parece registrarlo.
Como activado por un resorte, aplica un puntapié en la rodilla del guardia que lo interpela. Mientras se arquea, por el golpe y la sorpresa, la mano de Rogelio sujeta la culata de la pistola y la extrae de la cartuchera. La 9 mm. irrumpe en el aire como un ídolo sacro que se eleva para ser venerado por la tribu. El pulgar, entre tanto, ha quitado el seguro del arma; el brazo que la empuña, se extiende. Ha visto tantas veces, Rogelio, esos movimientos, esa danza de sangre, que puede recrearla como un Baryshnikov de la muerte. Se la ha visto a Jason Bourne, a Jack Reacher, a Ethan Hunt, a Django sin cadenas. Ha aprendido la secuencia como los pases mágicos que traza el ilusionista para mentir la realidad. Su cuerpo gira, baila, mientras estallan los disparos precisos que desparraman entre gritos de dolor y de espanto a sus víctimas. Rogelio escucha los alaridos, la explosión de los disparos, pero estos se presentan vacíos de sentido como las palabras que, por la fuerza de la repetición, han perdido la cáscara de su significado.
Concluida la carnicería, se sube al camión de caudales y conduce, con la torpeza de un principiante, agravada por la intrepidez suicida de Dom Toretto o de Jason Statham, en El Transportador, por la avenida que, a medida que se acerca al centro de la ciudad, se congestiona de vehículos. Atropella un par de motos, arranca los espejos laterales de varios autos, choca de atrás un utilitario que vuelca parte de su carga en el asfalto. Que un patrullero policial iniciara la persecución, lo obliga a acelerar y a desviarse con una maniobra asesina hacia las calles interiores. Al menos otros tres móviles de la policía, con sus sirenas ululando el desastre, lo persiguen cosechando la mirada de estupor de los peatones y de los automovilistas. Veinte cuadras más adelante, a ciento veinte kilómetros por hora, el recorrido de Rogelio y su camión de caudales concluye de manera épica y estrepitosa, estrellándose contra el edificio de la municipalidad. En el impacto, la fachada se resquebraja, cede una columna y se abre un boquete que deja ver el interior de una oficina vacía que empieza a llenarse de escombros.
Como puede comprobarse en las cámaras de seguridad, Rogelio baja armado con una ametralladora y comienza a disparar contra los patrulleros. Estallan vidrios, crujen al ser perforadas las carrocerías, los peatones que curiosean en las inmediaciones se lanzan a correr arrastrados por el espanto. Pero a diferencia de los personajes que imita, Rogelio carece de la puntería y de la dosis de suerte que convierte a los héroes del cine en seres extraordinarios. La respuesta policial es contundente y precisa. El cuerpo sin vida de Rogelio cae junto al neumático que se desprendió del camión, llevándose en su silencioso final el enigma irresuelto de sus impredecibles acciones.
Después vino lo que publicaron los diarios, lo que todos leyeron o escucharon en la radio o vieron en los noticieros mientras cenaban: los comentarios y las habladurías de los ignorantes y desbocados. Los que hablan para llenar los largos minutos de transmisión que separan las tandas comerciales. El bla-bla-bla de la gilada. Porque lo que se dice saber, o al menos intuir cabalmente cómo venía la mano, qué había pasado con Rogelio, ninguno de esos atorrantes había entendido un carajo. Pero… ¿querían entender? Realmente, ¿les interesaba o solamente caminaban la superficie de las mentiras para no hundirse en el fango de la verdad? Le buscaron conexiones con el terrorismo islámico y con el narcotráfico. Al trazar su biografía, la prensa quiso presentarlo como un hombre desequilibrado porque había estudiado filosofía. Y la gente, claro, los espectadores con sus viciadas opiniones, lo juzgaron loco, un peligro para la sociedad, una falla del sistema.
Ahora, dirán los necios que esto que cuento es ficción, la hipérbole de un neurótico o de un paranoico que siembra el miedo y el caos entre los inadvertidos. Dirán los literatos que, émulo del Quijote, este pobre desgraciado se dejó secar el seso por la versión contemporánea de las novelas de caballería. Dirán los defensores del libre albedrío que Rogelio Sassón tomó decisiones equivocadas y por eso se salió de la recta vía. Dirán los indiferentes que es un caso aislado, un suceso extraordinario, tal vez irrepetible y que la moraleja que se trata de inculcar no aplica en sus vidas. Yo, por mi parte, los escucharé graznar a todos ellos: necios, literatos, paladines de la libertad e indiferentes, con esta misma sonrisa a flor de labios.
Porque yo sé la verdad. Porque yo comprendí el mensaje oculto de las películas de Netflix y la “realidad” de las noticias. Lo que buscan decirnos entrelíneas a los elegidos, a quienes como Rogelio Sassón, un mártir, sabemos que solo podremos salvarnos de este mar de violencia y enjundia con el coraje de enfrentar a los enemigos que se esconden bajo las falsas apariencias de los inocuos disfraces. Por eso, después de este educativo encierro, salimos atentos, atentos y armados, dispuestos a intervenir apenas nuestra mente entrenada nos indique que se alza un riesgo, un peligro. Nosotros aprovechamos el tiempo de la vida recluida y ya sabremos qué hacer apenas detectemos el mal oculto tras el disfraz de un policía, de un adolescente o un hombre cualquiera que finge esperar el colectivo. Nosotros, como Rogelio, dueños de la revelación, ya no nos dejamos engañar por las ilusiones del orden y la vida pacífica.