Señales de humo
por Omar Arach
Quemar por dinero. Así se titula un documento que, en el 2004, dos organizaciones ecologistas de Paraná y Rosario presentaron a las autoridades con motivo de las quemazones que ese año afectaron a unas 25 mil ha de islas, en la franja que va desde Fray Luis Beltrán hasta Villa Constitución. El documento hacía énfasis en la falta de previsiones con respecto a los impactos derivados de la conexión vial Rosario-Victoria, inaugurada el año anterior, que podía abrir una nueva frontera de inversión para el capital inmobiliario y el agronegocio. En efecto, en pleno boom de la soja, un profundo reordenamiento agropecuario estaba en curso y las islas del Paraná aparecían como una de las áreas de destino para la ganadería, desplazada por el acelerado proceso de agriculturización. Los engordes a corral (feedlot) eran otras de las posibles soluciones para la relocalización de la producción ganadera, ante la afiebrada necesidad de liberar tierras para el cultivo del nuevo «oro verde». Quien hoy cruce el puente hacia Victoria podrá ver, a mano derecha, la infraestructura que testimonia esta enloquecida transformación: terraplenes, corrales y graneros correspondientes a un feedlot en medio de lo que hasta hacía poco eran las alejadas islas que gustaba retratar Raúl Dominguez.
La expansión ganadera en las islas fue vertiginosa, así como la quema de pastizales a ella asociada. En pocos años, se quintuplicó la cantidad de animales en las islas. Sólo en la sección islas del departamento Victoria, se pasó de 30 mil a 240 mil cabezas de ganado en cinco años. Esto que acontecía frente a Rosario, también se repetía, con sus particularidades, a lo largo del Delta. El año 2008 fue el más crítico, cuando los incendios afectaron a más de 70 mil ha. Esta vez el humo llegó a Buenos Aires, las cenizas cayeron sobre el obelisco y un populoso matutino afiliado con «el campo» caratuló la situación como «la contaminación atmosféricas más grave que sufrió Buenos Aires en toda su historia» (diario Clarín, 19 de abril de 2008). Además, esta expansión trajo aparejado situaciones de despojo y expulsión de antiguos pobladores que vivían en tierras de propiedad fiscal, las cuales aún hoy ocupan una significativa porción en el Delta superior.
A poco de eso se lanzó el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (PIECAS), una iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (luego Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) que intentaba regular una situación compleja, sobre un área en la que tienen incumbencia tres jurisdicciones provinciales, y donde no funcionan los parámetros de «tierra firme» porque se trata de una «tierra móvil», de ritmo pulsátil, irreductible a trazas fijas de mojones y catastros. El PIECAS tuvo relativa vitalidad en sus inicios, promoviendo reuniones y acuerdos, impulsando iniciativas conjuntas, generando información necesaria para una buena planificación (relevamiento de humedales, línea de base ambiental). Luego, a partir del 2013, empezó a perder fuerza hasta quedar completamente inactivo. También por esos años se estableció el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), que no logró establecer ningún capítulo relevante en el Delta a causa de la falta de financiamiento. Asimismo, desde entonces, se presentaron varios proyectos de ley para la protección de humedales que terminaron perdiendo estado parlamentario luego de haber deambulado infructuosamente por diferentes comisiones de ambas cámaras legislativas de la nación.
La carga ganadera en las islas y el fuego que suele venir con ella están influenciados por variables muy diversas, que pueden ir desde el precio de la carne hasta la altura del río, de manera que varios años de niveles del agua altos mantuvieron el problema del fuego contenido. Este año regresaron las grandes quemazones. Una serie de condiciones especiales han hecho esta situación mucho más critica que en años anteriores. Una bajante extraordinaria (no sólo por el bajo nivel del río sino por la duración de la misma) y una sequía prolongada han hecho de las islas un extensa planicie inflamable. Los fuegos para «renovar pastizales», como se denomina en la jerga agropecuaria, adquirieron vida propia y capacidad de autopropagación en estas condiciones críticas. En febrero comenzaron y para el
mes de agosto en el que estamos ya se contabilizan 4.000 focos de incendio y 90 mil ha incendiadas, según el titular del SFMF.
Bien dice el dicho que es mejor prevenir que curar, por lo que resulta inevitable conjeturar cuánto más habrían redituado estos 17 millones de pesos diarios gastados en el intento de apagar el fuego, si se hubieran utilizado en su momento para implementar los lineamientos señalados por el PIECAS y el SFMF.
Como bien se ha señalado en medio del creciente debate público frente a esta situación crítica, el uso del fuego en las islas para la producción ganadera no ha comenzado ahora.
Clara Passafari, en su detallado estudio Aspectos tradicionales de la cultura isleña (que mereció el Premio Nacional del Fondo Nacional de las Artes, del año 1975) dedica un apartado especial para hablar de estas quemazones que se realizan para «mejorar el pasto o eliminar pajonales que no permiten el libre movimiento de la hacienda». Allí también se cita un libro de Luis María Torres, Los primitivos habitantes del Delta del Paraná, del año 1911, que testimonia el impacto en el paisaje de los incendios. Seguramente se podrían rastrear testimonios mucho más antiguos aún, como los del conocido naturalista Alcide d’Orbigny que viajó por el Paraná allá por 1830. Sin embargo, aunque el fuego y las islas sean los mismos, las quemazones son diferentes. Con la «pampeanización» de las islas estamos en presencia de nuevos actores, que gestionan la unidad productiva desde afuera del espacio isleño y donde, en muchos casos, confluyen peligrosamente el desdén por la conservación de los parámetros ambientales que rigen el ecosistema isleño y la disponibilidad de maquinarias con capacidad de alterarlo drásticamente (principalmente con terraplenes, canalizaciones y grandes movimientos de tierra). En este marco, el fuego también puede ser un instrumento de colonización. Al igual que los herbicidas en los campos, el fuego está destinado a «desmalezar» el terreno, pero también puede ayudar a «limpiar» de pobladores el área.
El primero de agosto, día de la Pachamama, se realizó el tercer corte de la conexión vial Rosario-Victoria, en la cabecera rosarina, para reclamar por los incendios y exigir la promulgación de una ley de protección de humedales. Esta vez se congregaron unas 3000 personas, marcando un récord de concurrencia en nuestra ciudad en este tipo de movilizaciones. Fue convocada por un espacio llamado Multisectorial por los Humedales, que reúne a un amplio espectro de organizaciones. Lo nutrido de la concurrencia y lo diverso de su composición indica cuánto ha avanzado la sensibilidad frente a esta temática desde aquel 2004 citado al inicio. La predominancia de jóvenes y autoconvocados indica que hay un terreno fértil para que prosperen sujetos políticos que seguirán dando batalla por largo tiempo.
La tolerancia de las autoridades frente a un recurso de lucha típico de «piqueteros», habla de la legitimidad social del reclamo para una población que está harta de ser ahumada en medio de una pandemia generada por un virus que afecta las vías respiratorias. Pero ¿qué pasaría si los vientos giraran y llevaran el humo hacia otro lado?
Es obvio decir, pero no está de más recordar, que aunque el fuego y el humo sean parte del mismo fenómeno, sus efectos se reparten de manera desigual entre islas y «tierra firme». El humo es el mensajero de una destrucción que acontece en otra parte.
Ciertamente, la población isleña es, entre las poblaciones humanas, la principal perjudicada por esta situación, aunque por muchas razones que sería largo tratar aquí, su voz no se logra hacer escuchar en la discusión sobre la definición de políticas que regulen las actividades humanas en ese territorio tan singular. Como toda coyuntura crítica, ésta es también la posibilidad de realizar modificaciones que tuerzan los desbalances de poder que llevaron a la misma. La confluencia entre los grupos urbanos que se movilizan por la defensa del «humedal» y las familias isleñas que se movilizan por la defensa de su espacio de vida sería un indicio de que esto está empezando a acontecer.
Femicidios, la urgencia de transformar la realidad
por Susana Moncalvillo
El 25/07/2020 Julieta Abigail Delpino con tan solo 19 años encontró la muerte a manos de su asesino en la localidad de Berabevú, en el sur santafecino. Una vez más sucedió un hecho que nos conmueve e interpela: la muerte de una mujer víctima de la violencia machista, y nos preguntamos ¿por qué? y también ¿hasta cuándo? sin podernos responder estas preguntas que aparecen reiteradamente.
La violencia de género en el ámbito privado ocurre desde hace muchísimo tiempo, pero no hace tanto que aparece como problema público con relevancia política y como una forma específica de violencia, diferenciada del resto de las violencias y que en el día a día de nuestras vidas nos afectan.Por eso, hoy ya no es necesario explicar siquiera a qué nos referimos con “violencia de género”.
Durante años, mejor dicho cientos de años, se naturalizó este tipo de violencia y hasta se legitimó en algunos casos con variados argumentos que siempre terminaban culpabilizando a la víctima. En las últimas décadas surgieron movimientos y acciones que junto a múltiples argumentaciones, buscaron cambiar la visión predominante del hecho individual realizado por un enfermo que reaccionaba con una respuesta“pasional” o el consabido “algo habrá hecho” o “lo habrá provocado”.
Esta violencia contra las mujeres tiene su raíz en un sistema de dominación —el patriarcado— que actúa a nivel ideológico y simbólico.
Las relaciones entre los seres humanos se van construyendo en la asimetría, la desigualdad y la jerarquía. La categoría género como construcción implica una definición de carácter histórico, social y político acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres. Las configuraciones de ese poder entre los géneros varían según las diferentes culturas y momentos históricos, pero en todo caso, en casi todo el mundo se ha naturalizado la violencia contra las mujeres. El deseo de tener poder sobre las vidas individuales de las mujeres lleva a cometer este tipo de violencia que termina lamentablemente en estos crímenes aberrantes. “Sos mía y hacés lo que yo quiero o te destruyo la vida”.
A pesar de la legislación que en la actualidad reconoce igualdades y amparo a mujeres y niñas —también se sumó en los últimos años a los colectivos de diversidad de géneros— a las medidas de protección de distinta índole implementadas desde el Estado y al trabajo de diversas organizaciones sociales, especialmente de mujeres, abocadas a la contención, atención
y prevención, en los hechos se deben enfrentar prácticas públicas y privadas que indican lo contrario. Como resultado de esto vemos que la cifra de femicidios no ha disminuido en nuestro país ni en el mundo. De acuerdo a algunos estudios hay estadísticas que lo corroboran1, se observa que las cifras lamentablemente se mantienen casi invariables.
Algo parece no estar cambiando como debería. Los motivos pueden ser varios: que el sistema no analiza convenientemente cada femicidio en profundidad, que no procesa sus errores y como consecuencia no aprende de los mismos, que las penas previstas para los agresores parecen no ser una forma de persuadirlos (algunos no dudan en quitarse la vida ellos mismos), que la pena impuesta no es suficiente, que no siempre las condenas se cumplen efectivamente, que nunca se termina de identificar las situaciones que implican un potencial riesgo.
Quizás sean todas estas causas y algunas más. Lo cierto es que desde hace décadas se ha intentado sensibilizar, educar y prevenir. Indefectiblemente falta insistir en la educación desde la más temprana infancia.
Hubo marchas multitudinarias con reclamos y denuncias de las violencias de género que movilizaron a gran parte de la sociedad. Sin embargo, esto no implica un verdadero cambio en los comportamientos de muchos varones. En algunos casos hasta se ha denunciado la participación de agresores marchando (¿será para pasar desapercibidos uniéndose al reclamo?)
Las transformaciones para erradicar la violencia deben ser profundas, personales, cada unx debe cuestionarse en su accionar, modificar la forma en que nos relacionamos y no alcanza con “mostrarse de acuerdo”, porque queda claro que en estos tiempos que corren no se puede estar en contra de estos avances. Si no hay un cambio profundo en las relaciones de poder entre géneros no lograremos un verdadero cambio para terminar con la violencia machista.
Que una vida libre de violencia deje de ser solo un deseo.
(1) http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios03.html/ https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 1°
Agosto 2020
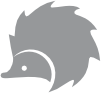
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)
