El pasado reciente y sus dilemas
Las políticas de memoria ante el negacionismo
por Mg. Lucas Massuco
El 24 de marzo de 1976 es, sin dudas, una fecha parteaguas. Una referencia ineludible para entender nuestra historia reciente, nuestro presente y también el futuro. La polémica, el debate y las disputas en torno a los sentidos de esta fecha se han desplazado en la última década desde cierto “consenso democrático” en torno a los pilares de memoria, verdad y justica hacia un debate público en el que cada vez se tiene menos pruritos para negar, relativizar o, directamente, reivindicar los crímenes del genocidio perpetrado por la última dictadura militar.
Este fenómeno no sólo ocurre en Argentina sino también en América Latina. La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) ha observado en los últimos años un aumento significativo de la circulación de discursos negacionistas y relativistas, así como de los llamados «discursos de odio» en los países de América Latina y el Caribe. En nuestro país, con la llegada de Mauricio Macri al poder, comienza a resquebrajarse el consenso dentro de nuestra democracia en torno al valor de los Derechos Humanos y a la preservación de la memoria de la última dictadura militar. Desde entonces naturalizamos las intervenciones de miembros de su coalición de gobierno atacando a los organismos de Derechos Humanos, cuestionando las cifras de víctimas del terrorismo de Estado e incluso dejando de hablar de terrorismo de Estado para comenzar a definir las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura como excesos de una guerra sucia. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que tal desplazamiento tenga lugar? ¿Qué dicen del presente estos discursos sobre el pasado? ¿Debemos tomarlos y procesarlos como posturas legítimas y hasta lógicas en el marco de una democracia respetuosa de la libertad de expresión? ¿Qué responsabilidad tienen las políticas de memoria ante este panorama y qué pueden hacer para cambiarlo?
Estas preguntas pueden ser abordadas con una hipótesis: la democracia, su funcionamiento, sus dilemas, sus éxitos y sus fracasos, engendran a la antidemocracia; y en este proceso, por las características propias de nuestra transición al régimen democrático, se solapan fenómenos que sintetizamos con el concepto negacionismo pero que en realidad son tres situaciones distinguibles. Nos referimos al relativismo (“lo que sucedió durante la dictadura fue el enfrentamiento de dos violencias autoritarias y extremas, por otro lado, el número de desaparecidos es menor al que denuncian los organismos de DDHH”), negación lisa y llana (“fue una guerra y como tal hay bajas de ambos lados, pero eso no implica violaciones a los derechos humanos”) y reivindicación (“las Fuerzas Armadas repelieron el terrorismo comunista, y lo hicieron para defender la patria”). Y cada una de estas formas de entender el pasado se afirma en el presente: mayor o menor compromiso con el proyecto político, social y económico de la última dictadura militar.
Para entender cómo se llega a este punto en el que reivindicadores de la última dictadura militar no sólo se postulan a cargos públicos sino que acceden a ellos, como es el caso de la abogada Victoria Villarruel, apelamos al sociólogo Daniel Feierstein, quien destaca la idea de “errores no forzados” cometidos por las organizaciones de Derechos Humanos y de sitios de memoria argentinos en la última década. Esos errores, en combinación con las nuevas estrategias de los sectores progenocidas, permiten entender por qué tomaron fuerza aquellos sentidos sobre el Genocidio que habían sido marginales en la sociedad argentina. Estas posturas carecían de apoyo relevante y, sin embargo, ganaron terreno en estos últimos años.
Desde 2012, la nueva estrategia negacionista, a través de los medios hegemónicos, de figuras intelectuales y mediáticas y de nuevas tecnologías, comienza a interpelar a la sociedad. Comienza a hacer preguntas, tramposas, capciosas, sí, pero preguntas. Y desde el campo de los DDHH comienza a nacer una incapacidad para responder de forma creativa y eso lleva a la frustración y a la utilización de instrumentos legales. De la propuesta se pasó a la prohibición. De este modo sólo se logró fortalecer esas preguntas.
La judicialización de las estrategias negacionistas o su clausura con una verdad histórica probada en tribunales resulta el peor de los caminos. Es momento de retornar a la interrogación, interna y externa, y al debate que apunte a los discursos antes que a los individuos portadores, ya que son los imaginarios en torno a la última dictadura cívico-militar los que se encuentran en disputa. En ese marco las prácticas artísticas y culturales, con su diversidad de lenguajes y formatos, cuentan con un potencial político invalorable: su capacidad para hacernos ver las cosas de una manera diferente y para hacernos percibir nuevas posibilidades*. Esta es la senda que marca el intelectual peruano Víctor Vich cuando propone políticas culturales que se salgan del molde de producción de eventos y se orienten, más bien, en ser mecanismos de cambio social en la lucha contra el autoritarismo y la inequidad. El objetivo último será intentar activar procesos de cambio utilizando la potencia de los símbolos y haciéndolos circular bajo nuevos criterios curatoriales**.
La triada de estrategias discursivas (relativizar-negar-reivindicar) apunta al gran trauma que nos queda en la cultura latinoamericana, que no es “sólo” el de los desaparecidos y los asesinados por las dictaduras sino el de la imposibilidad de transformar la sociedad, de imaginar otra sociedad. Seguimos expuestos a discursos que dicen “cualquier intento de transformación de la sociedad nos llevará al caos, la violencia, la dictadura, entonces lo mejor es seguir como estamos”. Las políticas de memoria deben lograr una profunda historización de los intentos de transformación social, pensando sus proyectos, sus límites, sus errores y qué queda de ellos en las posibilidades de la historia. Retornar al pasado como forma de obtener indicios para entender el presente y pensar el futuro debe llevarnos a analizar qué de ese pasado recordamos. Los procesos democráticos de memorias dependen de la potencia simbólica de sus soportes, más allá de su perdurabilidad, y de las acciones que sean capaces de renovar el impacto sobre el espíritu público. Así, será posible romper las burbujas que a veces nos construimos en el propio campo de los DDHH y salir a la búsqueda de quienes están por fuera, incluso de aquellos alineados con el negacionismo.
*Mouffe, Chantal. “Política agonista y prácticas artísticas” en Agonística. Pensar el mundo políticamente, Fondo de Cultura Económica, 2014, pág. 103.
**Vich, Víctor. “Desculturalizar la cultura. Retos actuales de las políticas culturales” en Latinamerican Research Review, vol. 48, 2013, pág 135.
Infancias descuidadas y desciudadanizadas en tiempos de pandemia
por Mariano Sironi
I
Jésica vive con su mamá y sus 2 hermanitos en un rancho con chapas y piso de tierra en algún lugar de nuestra ciudad o de algún otro centro urbano de dimensiones medianas o grandes. Es costumbre guardarse temprano porque las detonaciones de las balaceras traen consigo peligros ya naturalizados. Como en muchos hogares precarios del barrio, la mamá de Jésica es jefa de familia y no puede acompañar a su hija en su frágil trayectoria escolar. El vínculo con la escuela es totalmente diferente que el que experimentó el testigo de esta situación.
¿Qué es la escuela hoy para estos niños de los barrios populares? Analicemos primero el sintagma barrios populares. Se trata de un nuevo giro retórico que oculta un profundo proceso de desciudadanización. La pandemia desnudó lo evidente. La solidez de un sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes más necesitados es un objetivo ausente en la agenda de los elencos políticos.
Nuestra representación sobre la importancia de la escuela para las diversas infancias y el vínculo con la escuela de nuestras biografías escolares están atravesados por una multiplicidad de expectativas y mandatos propios de un concepto discutible respecto de la función del sistema escolar. Mientras tanto, la desescolarización y la desciudadanización se han consolidado en las infancias atravesadas por la pobreza. Ante este problema, algunos llaman a pensar desde la escuela, desde las trayectorias educativas, a partir de las singulares cronologías escolares, mientras que otros plantean la revisión del concepto de educación común.
Al mismo tiempo, existe un crecimiento oculto de los problemas de aprendizaje en nuestro país en general y en las escuelas de Rosario, en particular. Los niños y niñas no aprenden en los tiempos graduales pautados por la ley. Las propuestas de acompañamiento y fortalecimiento de trayectorias escolares son propuestas que se comenzaron a plantear en la primera década del siglo XXI.
II
Dylan vive en la zona norte de nuestra ciudad y necesita un fonoaudiólogo. Pero vive en un barrio donde no atienden las jurisdicciones municipal y provincial. Ausencia de estado. A Dylan le gusta pintar pero no puede comprar fibrones, ceritas o crayones. La escuela queda lejos, no hay ningún club y para jugar solo hay una casa grande que es una Asociación Civil donde Lali, la referente, hace lo imposible para garantizar la merienda, una de las dos comidas diarias de Dylan. Durante el ASPO, la escuela para Dylan se volvió algo aún más lejano.
¿La escuela era un comedor antes de la pandemia? Quizás, pero sólo cuando faltaba la comida en casa. Ahora también falta comida y los tiempos están desorganizados. Porque cuando la escuela estaba abierta, Dylan tenía algún tipo de rutina. O al menos sabía de qué se trataba ir a la escuela y los horarios en su casa se regían por esa escolaridad. Hoy es más difícil. Vemos aquí una posible veta para comprender qué implica efectivamente la escolarización.
Dylan se olvidó las letras, no las reconoce. Y su mamá no sabe cómo ayudarle. Apenas puede leer y entender lo que la seño manda en el cuaderno.
III
Nerina y Kevin son dos hermanitos que viven con sus abuelos paternos en la zona sur de Rosario. La mamá tiene orden de restricción para acercarse a ellos. Tampoco sabemos mucho del papá. En la escuela del barrio los contienen y llevan adelante un seguimiento. Tienen la suerte de que los abuelos los acompañen. Ya están institucionalizados porque la Dirección de Niñez sigue su caso. Quizás tengan suerte. Al igual que sus progenitores, están “institucionalizados”. ¿Estar institucionalizado es un dato positivo o negativo? ¿Hay un paradigma tutelar operando o un sistema de protección integral? ¿No debería ser esta la agenda de la política? ¿Las selfies no deberían estar acompañadas de alguna referencia a estas cuestiones que hacen al futuro de nuestra sociedad?
IV
Mientras se discutían los semáforos en los ministerios y en los gremios, Jesica, Dylan, Nerina y Kevin estuvieron a la intemperie. Mientras un ministro no sabía su libreto y se desfinanciaba el sistema escolar y se ahorraban el gasto en infraestructura y en pago a los docentes reemplazantes, el cierre de escuelas generó consecuencias en los barrios populares que todavía no podemos o no queremos mensurar. Parece que realmente no deseamos evaluar lo que está pasando, ni siquiera reconocer lo que está sucediendo. Porque existen los instrumentos y las metodologías para que el Estado lleve a cabo un diagnóstico. Sólo falta implementar acciones para reconocer de manera autocrítica que necesitamos políticas de Estado en varios sentidos.
V
«A la violencia te acostumbras
al noticiero te acostumbras
a la careta te acostumbras
a la mentira también te acostumbras»
La Costumbre, Arbolito.
Muchas veces el deterioro de los lazos de solidaridad ante la exclusión son invisibilizados por tramas discursivas románticas.
Hay discursos que hablan de respetar las trayectorias escolares y los tiempos de aprendizaje de les niñes que ocultan la ausencia de formación para posibilitar o suscitar la educación básica.
Terminar séptimo grado sabiendo escribir el nombre como un logro es un fracaso de la sociedad y de la política democrática. Desvincularse de la escuela no es un fenómeno novedoso.
Está de moda el término “fragilidad del vínculo con la escuela”. Entendemos que hay más bien una refragilización. La intermitencia del vínculo quiere decir que el ausentismo es preexistente.
¿Qué pasa (nos preguntamos nuevamente) con la fragilidad del vínculo con las instituciones escolares? Estas no pueden cumplir sus funciones básicas. La escuela era supuestamente el lugar donde los operadores culturales eran a su vez operadores del derecho a la educación, el más igualador de los derechos fundamentales.
Frente a este colapso se insiste con que debemos fortalecer la escuela, partiendo de su potencia propia ¿Se pueden resolver los problemas estructurales o sistémicos de manera microescolar, sin marcos institucionales que habiliten a mayor cantidad de actores a participar e implicarse en el futuro de nuestra sociedad?
En gran medida, las escuelas durante décadas constituyeron la argamasa sobre la que se cimentaron los lazos sociales de la sociedad argentina. Hoy el sistema está fragmentado al igual que la sociedad. Repensar el sistema debe implicar repensar el modelo pedagógico tradicional desde una idea de Porvenir, de Futuro. Deben cambiar las prácticas de los actores del sistema escolar para que cambie la injusticia educativa. Emular las buenas prácticas que promuevan la igualdad de oportunidades, generar condiciones de posibilidad de aprendizaje de una manera igualitaria. Y, fundamentalmente, trabajar en red, de manera articulada, implicando a todos los niveles del Estado, así como a las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, congregaciones religiosas, de manera cooperativa y solidaria. Tal como está escrito en las leyes de Protección integral de NNyA nacional ( Nº 26061) y Provincial (Nº 12967).
El futuro ya llegó hace rato. Solo hay que asumirlo, si es que queremos cambiarlo
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 17°
Diciembre 2021
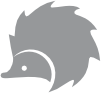
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)
