Te queremos, Horacio, te queremos…
por Dra. Silvana Carozzi
La mayoría de las y los rosarinos lo conocimos en la mañana del viernes 7 de noviembre de 1986, en el marco de un Congreso Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales que en nuestro mundo académico se ha vuelto célebre. Lo organizaba la Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna de Puerto General San Martín, a cargo del recordado Pedro Brienza.
Horacio González era entonces un cuarentón despeinado, ya portador de esa mezcla en él siempre eficaz de tono amigable para expresiones punzantes. Le tocó desplegarla en tercer término, en una mesa redonda en la que lo antecedieron Alcira Argumedo y Héctor Leis. Como alguna vez lo describiera Daniel Briguet en el diario Página 12, Horacio funcionaba como un “viejo lobo de mesas redondas”.
Ese día lució como siempre: mordaz, literario, erudito, desenfadado y brillante. Se burló delicadamente de algunos profesores que habían participado, en un espacio del congreso, el día anterior: Oscar Terán, Chacho Álvarez, Tomás Abraham. Su intervención fue llamativa e iba a ser fundante. Llamativa, porque instalaba un estilo que no era sólo retórico, sino que expresaba la estrategia teórica de circular sin territorios, de pensar sin aduanas conceptuales, sin pasaportes, autorizada a mezclar lecturas, problemas, detalles y tiempos históricos, tras la temeridad de una verdad que renuncia a todo límite, excepto el que la equilibra en una inconfundible estética. Fundante, porque inauguraba una relación con Rosario que exhibiría la consistencia de un vínculo que afortunadamente ya ha demostrado que nunca podrá debilitarse.
Nosotras éramos tres amigas, compañeras, egresadas de la carrera de Filosofía de la UNR, y en ese momento debutantes en la docencia universitaria a partir de la apertura democrática producida dos años antes. Habíamos llegado juntas esa mañana desde Rosario, porque estábamos dispuestas a encarar con entusiasmo una formación intelectual que por fin no exigiese la oscuridad obligada de los cursos clandestinos a los que habíamos asistido durante la dictadura, a cargo de maestros viajeros como el gran Raúl Sciarretta. Ocupamos tres asientos contiguos en la platea y la exposición de Horacio fue para nosotras de tal impacto que hasta creo recordar el epígrafe de Sartre (su invocado eterno) que mencionó al principio, y la referencia que utilizó para aludir irónicamente al diálogo que habíamos escuchado entre Álvarez y Abraham.
Entre nosotras tres, había una que nunca hubiese podido sospechar el destino que allí se estaba gestando, con una conyugalidad futura de treinta y cinco años: Liliana Herrero. Es que tal vez sucede siempre así; nadie está en condiciones de imaginarse un diseño del porvenir sin pensar, a la par, que esa representación configurada como destino puede simplemente estar alojando una fórmula conjuratoria de la amenaza del presente y el azar, en su pequeñez enorme. Y ese instante transcurrió de ese modo. Momento breve, historia extraordinaria.
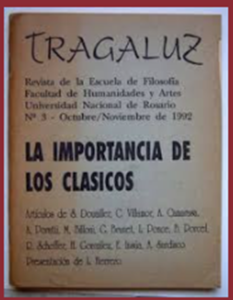
Y después, tantas cosas. El amor sostenido de Horacio por Liliana, por Rosario, su inquebrantable vocación docente con los jóvenes, sus formas estrafalarias y famosas de evaluar, sus alardes, sus enojos con la academia, su testimonio peronista, sus cósmicas travesías intelectuales, su maletín descangallado en el rincón del Bar Blanco donde cenábamos en mesa larga los lunes después de la clase, su militancia empecinada en la crítica y en la melancolía. Porque con él, y convocados por Cristina Díaz habíamos comenzado a dictar, a principios del año ochenta y siete, esa asignatura nueva que fue “Proyectos Políticos Latinoamericanos y Argentinos”, en la Carrera de Ciencia Política. En la primera promoción, algunos estudiantes que serían luego intelectuales reconocidos no sólo en nuestro país, y luego algunas publicaciones que habrían de concretarse: El Tragaluz (en la Escuela de Filosofía), los Cuadernos de la Comuna (en Puerto San Martín), El Ojo Mocho (la revista con el nombre confrontativo propuesto por Fede Galende).
Horacio siguió viniendo durante mucho tiempo a dar clases, a presentar libros, a integrar paneles, a participar de discusiones, a acompañar amigos en situaciones públicas políticas y académicas, siempre con una generosidad elogiable, a pesar de sus también memorables ocupaciones porteñas y los inconvenientes de su salud. En ese devenir, Rosario fue —él lo dijo y lo demostró— su segunda ciudad en esta Patria.
Recuerdo tantos episodios, tantas frases… Pero por sobre todo lo recuerdo vivamente a él, al querido y peleador González, y así siento que lo celebro mientras también, desde Rosario, lo lloro.
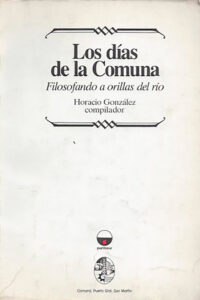
Horacio González y el misterio del peronismo
por Juan José Giani
En tanto fecha inigualablemente emblemática, el 17 de octubre de 1945 recoge con asiduidad el esmerado interés de historiadores, sociólogos y analistas políticos. La estructura de un país se conmueve, un tejido social se reconfigura y un naciente movimiento político adquiere un potente protagonismo. Son ciertamente válidas esas observaciones, pero es siempre recomendable incorporar otra, la que señala la irreverencia cultural de un fenómeno que suscita desde su origen una sonora combinación de desconcierto, fascinación y repulsa.
Irrumpe un turbulento sujeto hasta allí inadvertido, se visualizan formas insólitas de existencia y se edifica un liderazgo de características inauditas. Aunque el término pueda aventurarse excesivo, hay una dimensión ontológica que sostiene la emergencia del peronismo, en tanto estruendoso rostro de núcleos identitarios que subyacían agazapados y en estado de presión.
Es cierto que Raúl Scalabrini Ortiz advierte como nadie la provechosa sustancialidad de lo acontecido, pero debe convivir con el perplejo rechazo que surge desde las élites dirigenciales e intelectuales dominantes. Es interesante el fenómeno, pues ante la rareza de todo aquel episodio, sus disgustados adversarios deben recurrir al auxilio de conceptos tan transitados como incompetentes. El término inicialmente más escuchado es “fascismo”, inercia ya inservible de la posguerra que permite a la vez denostar y supuestamente clasificar lo desconocido.
La desubicación se torna más llamativa en las izquierdas, pues justamente una de las heterodoxias de ese enigmático peronismo era la de concitar el entusiasmo aguerrido del proletariado sin exhibir simpatías con el marxismo. Manipulación, falsa conciencia, heteronomía de la clase; todas explicaciones tan rotundas como torpes para desentrañar la imperturbable lealtad a un Conductor de ideología confusa pero influyente.
Se produce allí un quiebre de enormes consecuencias, pues si por un lado parece evidente que aquellas izquierdas incurrieron en un extravío, por el otro queda abierta la exploración de cómo anudar un discurso emancipatorio en clave universalista con la virtuosa singularidad simbólica de cada nación.
Justo es ubicar aquí a la figura de John William Cooke, hombre que proviniendo del más enfático acervo del nacionalismo, comienza a ser seducido por el atractivo revolucionario de la Revolución Cubana. Luego del golpe del 55, Perón lo nomina como su eventual sucesor en caso de muerte, pues su intransigencia combativa parece irremplazable para enfrentar las hostilidades del régimen oligárquico.
Esa comunión sin embargo empieza a deteriorarse, pues mientras Cooke le exige a Perón crecientes radicalizaciones programáticas y mayor selectividad al elegir aliados, el líder pregona un frente amplio de liberación acorde al poder del enemigo. El marxismo también los separa, pues si el primero comienza a abrazarlo en versión guevarista, el segundo lo desestima pues sigue apostando por una doctrina genuinamente argentina.
Muerto su Jefe Máximo, el misterio del peronismo mantiene su inalterada pero agridulce vigencia. Pues si con el kirchnerismo recuperó sus mejores blasones, bajo su célebre paraguas también se desató la ominosa furia neoliberal de los 90. Podemos ver allí una suerte de antropología de la patria, solo que expresada bajo la tensión entre la densidad de un mito y su inagotable y vertebradora polisemia.
Elegí este breve recorrido para recordar con admiración al amigo y compañero Horacio González, por muchas razones el intelectual más relevante que ha dado el país desde la recuperación democrática hasta nuestros días. Y una de esas razones, y de las más iluminadoras, es la pasión, la ecuanimidad y la clarividencia con la que pensó el fructífero pero a la vez perturbador secreto del peronismo. Bien podrían leerse sus mejores argumentaciones como una respuesta a aquel notable contrapunto conceptual que atraviesa la famosa correspondencia entre Perón y Cooke. La densidad cultural de un líder que no siempre actúa de manera aceptable; y la necesidad de una izquierda que debe, no obstante, alimentarse de su legado. La vitalidad candente de un movimiento que debe ser permanentemente exorcizado de sus versiones más conservadoras.
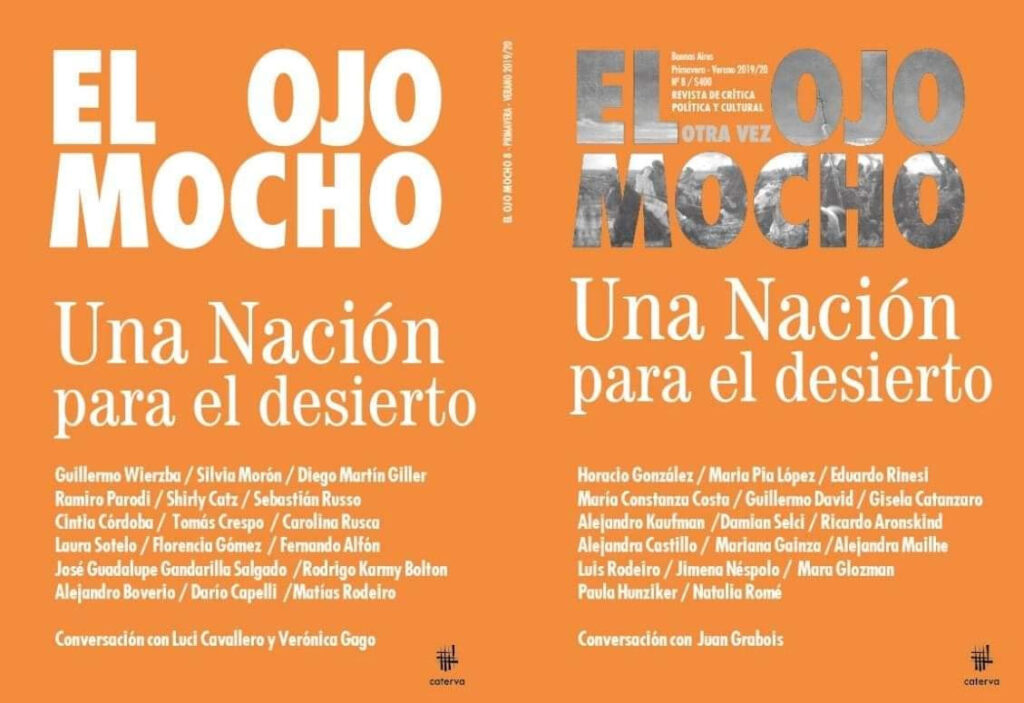
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 13°
Agosto 2021
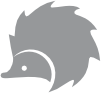
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)

