Una cartografía del presente:
sobre el XCVI Salón de Mayo de Santa Fe
por Guillermo Fantoni
Más allá de sus limitaciones y contradicciones y, por lo tanto, contra las conjeturas del sentido común, los salones han demostrado una insólita continuidad. Han atravesado los avatares del arte moderno y después los del arte contemporáneo, reinventándose una y otra vez con una energía similar a la de los museos que los cobijan y la de las obras que
albergan. Así, esas viejas estructuras, más allá de sus funciones legitimadoras, conforman una de las vidrieras privilegiadas donde mirar el arte más reciente y, también, donde reflejarse y reconocerse como partícipe de una época de cambios, a menudo imprevisibles. Desde hace pocos años, el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez ha emprendido una renovación que implica debatir sus roles y funciones, activar y valorar sus colecciones y tender correas de transmisión con el mundo circundante convocando creadores de distintas generaciones y la participación de públicos amplios y diversos; de allí las muestras patrimoniales que permiten interpelar el pasado y el presente y también las obras contemporáneas que promueven indagar, de múltiples maneras, el mundo del arte y el mundo social. En este marco y uniendo ambas estrategias, una de sus últimas operaciones ha sido trasparentar la reserva desplegándola por las paredes del museo ocupándolo hasta sus confines y precisamente en esas paredes y pisos literalmente cubiertos de cuadros y esculturas se insertarán, como en el año anterior, las obras seleccionadas de la nueva edición del Salón de Mayo.
Un certamen que a partir de 2017 se ha actualizado con los parámetros del arte más reciente al cancelar la divisoria por disciplinas a favor de producciones que se mezclan sin prejuicios y de autores que fecundamente desafían las especializaciones para probarse simultáneamente en uno o más medios.
Por cierto, esta es una de las decisiones más relevantes si pensamos que el arte que denominamos contemporáneo apela —haciendo gala de una libertad inusitada— a un amplio repertorio de técnicas y de formas, rompiendo, a su vez, la noción de progresión estética. Esta libertad conquistada, desde que los recursos y dispositivos del modernismo y las vanguardias estuvieron disponibles como un catálogo para las más diversas apropiaciones y combinaciones, es la que conforma quizá, el presupuesto más visible de los innumerables envíos al salón.
Propuestas entre las cuales se ha seleccionado una parte que, sin embargo, replica con creces la multiplicidad de poéticas y materializaciones de una amplia zona de la producción artística, configurando así —y con todas las limitaciones y restricciones en juego— una suerte de cartografía del arte del presente. En ese sentido, hay quien trabaja con los medios y las técnicas de mayor arraigo reformulándolos y expandiéndolos hacia el espacio donde, obviamente, se instalan con pretensiones abarcadoras; hay quien apela a la fotografía, el video y la performance con sus múltiples cruces y contaminaciones; hay quien opera desde la materialidad más rotunda y quien lo hace conceptualmente desde una levedad en el borde de lo inasible; hay quien retoma los géneros tradicionales del arte arrancándoles nuevas significaciones; hay quien indaga la biografía y a través de ella las marcas del pasado; hay quien reflexiona sobre las relaciones con el cuerpo y el entorno y por lo tanto con el sexo y la sexualidad, la cultura y la naturaleza; hay quien explora y ficcionaliza los vínculos entre el arte, la ciencia y la tecnología; hay quien recala compulsivamente en el presente que nos desafía y quien se entrega al juego de la fantasía y el ensueño.
Creo, en suma, que el salón como el museo que lo pone en movimiento, activan un territorio con sus creadores y producciones, sus espacios y debates, y, en alguna medida también, expresa los aspectos más urgentes del campo del arte y por lo tanto de las realidades que nos rodean y que se refractan en el mismo. Por esa razón creo que el salón, como uno de los escaparates privilegiados de los nuevos tiempos, ofrece un lugar para que se expresen las voces y las agendas de la época: desde las específicamente ligadas a las reivindicaciones del arte hasta el uso del mismo para pulsar hacia un nuevo mundo o poner
resistencia ante los giros indeseados de la historia.
¿Un genocidio cultural en Rosario?
por Natalia García
La expresión impacta con alguna incredulidad; puede parecer ajena, grandilocuente y estratégicamente dispuesta en el título para capturar la atención. Sin embargo, es la definición histórica, política y jurídica más justa para explicar qué sucedió con la Biblioteca Vigil desde el año 1977.
Su historia se remonta a la década de 1940 cuando Rosario mostraba una ancha red de bibliotecas diseminadas en las barriadas populares, tal y como la sureña Asociación Vecinal de Tablada y Villa Manuelita. Hacia 1953, un grupo de pibes y pibas se sumó al espacio vecinal y conformó una subcomisión de biblioteca, continuando con las típicas prácticas epocales de conferencias, charlas y concursos culturales. No obstante, una inédita idea que surgió en este grupo torció el destino de la entidad: organizar y administrar una rifa “pagadera en cuotas”.
Exitosa desde su implementación, en pocos años la afamada rifa tuvo un crecimiento sostenido y exponencial, derivando en el desprendimiento del espacio vecinal y la creación de la Asociación civil Biblioteca Constancio C. Vigil en 1959. Durante la década de 1960 surgieron el jardín de infantes, el servicio bibliotecario, la editorial, el museo de ciencias naturales, el observatorio astronómico, la universidad popular, un centro recreativo, cultural y deportivo, la computarizada caja de ayuda mutua, la guardería y el centro materno infantil. Llegada la década de 1970, la organización inauguró el instituto secundario y la escuela primaria de carácter gratuito, mixto, laico y con jornada extendida. Sin más, “La Vigil” fue un complejo social, cultural y educativo de proporciones únicas en América Latina, sustentada en el potente movimiento mutualista; una entidad cooperativa de sólido capital financiero y patrimonial dirigida por una comisión directiva, cuyos miembros permanecieron en iguales funciones hasta el año 1977 por vía del voto mayoritario de la masa de 19.639 asociados, y más de 600 trabajadores y trabajadoras en sus diversas áreas.
El 25 de Febrero de 1977, una veintena de hombres armados comandada por el genocida Agustín Feced, traspasaron con violencia sus puertas sobre calle Gaboto. El operativo civil, militar y policial estuvo integrado por abogados, contadores y escribanos de la provincia de Santa Fe, por personal de la marina enviado desde Buenos Aires y policial de Rosario, dando inicio a una “intervención normalizadora” que en breves semanas se transformó en “liquidadora”.
Inmediatamente, se dispuso el cierre de todos los servicios socioculturales. Solo se dio continuidad a los establecimientos escolares, al tiempo que fueron clausurados sus innovadores proyectos pedagógicos.
Gran parte del prestigioso cuerpo docente que provenía de la entonces llamada Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre fue depurado por las leyes de prescindibilidad por “razones de seguridad nacional”.
En la madrugada del 10 de mayo de 1977, ocho miembros de la comisión directiva fueron ilegalmente detenidos. Permanecieron algunos meses en carácter de desaparecidos en el Servicio de Informaciones que funcionaba como Centro Clandestino de Detención y Tortura, hasta ser liberados como presos del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de ese año.
Más de una veintena de socios/as, empleados/as, docentes, cooperadores/as y estudiantes, a la fecha están desaparecidos o fueron asesinados en este período. Durante los años siguientes y hasta bien entrada la década de 1990, los valiosos y millonarios bienes fueron cerrados, quemados, robados, saqueados, subastados, rematados, expropiados y vandalizados. La voraz destrucción patrimonial se extendió en un proceso inédito hasta el cierre de su intervención en el año 2008. La esperada devolución del gran inmueble de Alem y Gaboto se sustanció en 2013.
En el pasado mes de mayo, se dictó sentencia de la causa Feced III y IV, en la que se juzgaron los delitos cometidos en el centro clandestino de detención y tortura Servicio de Informaciones a un total de 188 víctimas, incluidos los tormentos sufridos por la dirigencia institucional. El proceso que investiga los delitos económicos de carácter imprescriptible se sigue tramitando en otra causa por robo calificado, extorsión, estafas y defraudaciones también considerados de lesa humanidad. La Vigil fue declarada Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado en el año 2015. Es sobreviviente de un genocidio cultural. Sí, aquí, en Rosario.
El zorro y el erizo es una publicación digital del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario que busca acoger las voces de nuestra comunidad académica, comprometidas con los debates contemporáneos y la reflexión crítica sobre lo urgente y lo inactual. El nombre elegido remite a uno de los libros del pensador letón Isaiah Berlin (1909-1997), cuya obra dispersa y múltiple, cual las astucias del zorro, contrasta con la noble figura del erizo, signada por la sistematicidad y la centralización. Berlin abordó, entre otros temas, la libertad, la contrailustración y las relaciones entre ética y política.

número 3°
Octtubre 2020
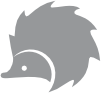
Coordinación:
Lic. María Emilia Vico – Lic. Federico Donner
Diseño:
Secretaría de Comunicación (HyA_UNR)
